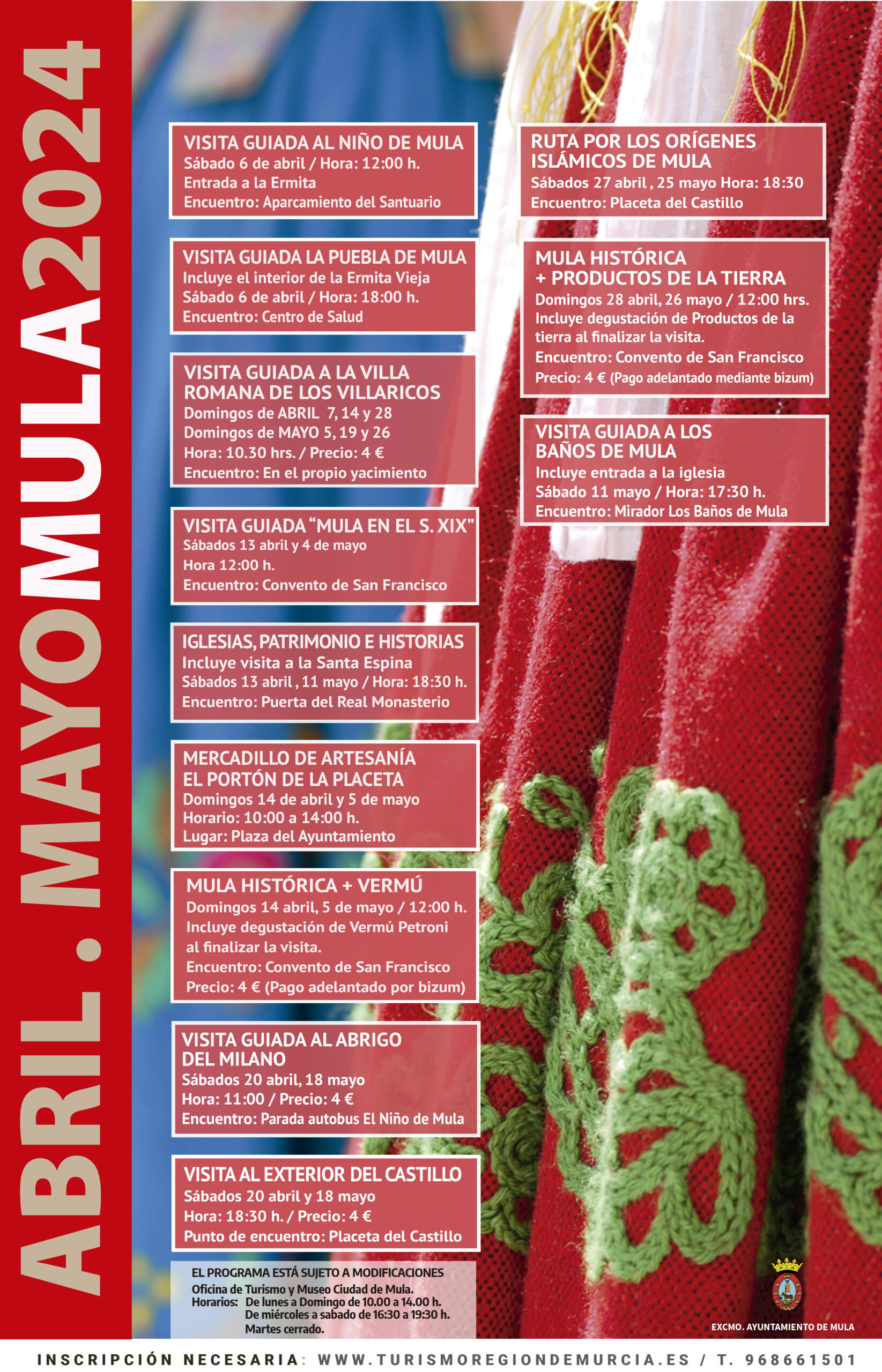Pascual García ([email protected])
Nuestros padres lo intentaron con nosotros y nosotros estamos haciendo lo mismo con nuestros vástagos, pero resulta una verdad incontestable que la experiencia vivida por un solo hombre no puede transferirse en su totalidad al resto, sean nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros alumnos.
Entonces nos detallaban las calamidades de la guerra y de la posguerra, las miserias del hambre y las fatigas del trabajo. Se espantaban si descubrían un pedazo de pan duro tirado en la calle o si nos dejábamos algo en el plato que nos había servido nuestra madre a la hora de la comida.
Una y otra vez, de forma repetida y machacona, narraban sus viejas batallitas de supervivientes insólitos y nosotros escuchábamos resignados, atentos, pero con la actitud del que asiste a un relato de aventuras, ajeno y casi inverosímil. Lo que para ellos constituía toda una lección de vida, que podría valernos a nosotros para aprovechar nuestra buena suerte, disfrutar con una existencia más cómoda y aprender que los malos tiempos se hallan siempre al acecho y pueden regresar en cualquier instante, para nosotros era solo una cantinela reiterada y casi hueca que, en mi caso, atendía por el color narrativo y legendario de las palabras que mis abuelos y mis padres imprimían a sus historias y que yo, tan aficionado desde siempre a la literatura, intentaba apropiarme para mi personal mundo novelesco. Tampoco existían demasiados entretenimientos.
Me contaba mi padre que por un jornal de siega de sol a sol se percibían ocho pesetas, mientras que un kilo de pan costaba quince. Ese tipo de bárbaras e injustas contradicciones, de fatigosas labores sin brillo y casi sin fundamento, de hombres y mujeres malgastados en el intento penoso y, a veces incluso, vano de sobrevivir a toda costa y de sacar adelante a su familia era el tema predilecto de sus prédicas cotidianas.
Aquello era fácil de entender, pero acabado el relato, cada cual volvía a lo suyo y apenas si nos aplicábamos la lección recibida.
Hoy, el padre soy yo y, quizás, no demasiado tarde, seré el abuelo. Me he dado cuenta de que vengo echando mano de la misma matraca, que me propinaron a mí de niño, para adoctrinar y espabilar a mis hijos, los que, en la misma medida que yo hace cuarenta años, atienden indiferentes y desganados a la tabarra de su padre con un ánimo semejante al que me acogía en aquellos años para soportar las vetustas epopeyas de mis mayores.
No nos molestan las historias, porque somos seres literarios, en el fondo, que no paramos de contarnos cuentos y de contárselos a los demas, aunque luego no los escribamos. Lo que nos importuna es el afán que esgrime todo el mundo para enseñarnos algo que no sabemos y que es imprescindible para vivir, ese incordio pedagógico que no hemos pedido y que se nos impone casi a la fuerza, mientras nos recriminan nuestros muchos dispendios, nuestras liberalidades, nuestra holgazanería y tantos otros vicios que nos han traído la nueva época.
En realidad, así ha sido desde el principio de la historia del hombre. Tenemos la obligación, en ocasiones la vanidad, de impedir que los nuestros se equivoquen donde nosotros ya erramos, o que conozcan lo que, por suerte, no van a tener que padecer; o que paguen, de alguna manera, estos años mejores que nosotros no pudimos disfrutar y que, de un modo secreto y malévolo, les envidiamos.
Todo lo cual me confirma en mi vieja tesis de que cualquier tiempo pasado fue peor y de que la misión del hombre sobre la tierra o, al menos, una de las primordiales, es recordarles a los que vienen después que no saben apenas nada, que su días poseen menos valor que los nuestros y que deberán gastar una existencia entera para ganarse el derecho de propagar, de nuevo, sus calamidades y sus fortalezas a los recién llegados.
Aunque pensándolo bien, es una verdadera crueldad no advertirles en todas las ocasiones posibles que están destinados a equivocarse como nosotros y que, por desgracia, nada ni nadie se lo va a impedir, porque como reza la última y misteriosa línea de la soberbia novela de Gabriel García Márquez, “Cien años de soledad”: Las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.