Pascual García
Quien vive toda su vida, como lo hizo mi madre, al final de una larga cuesta empinada e imponente junto a una antigua fortaleza y muy cerca del cielo donde a buen seguro estará ahora, bajando y subiendo cada día, para comprar los alimentos, acudir a los compromisos sociales y a las fiestas y hacer los papeles que fuesen necesarios, sabe que una pendiente como la de mi calle, como la de muchas calles del pueblo puede llegar a ser casi una condena, si uno no acepta que subir y bajar es mucho más ameno que caminar siempre en línea recta, recuerdo que los sábados mi madre iba al mercado con dos capazas muy de mañana y volvía a las dos de la tarde con las capazas llenas para comer durante toda la semana, pero volvía derrengada y parecía como si sus pequeños brazos se le hubiesen alargado un palmo al menos, pero mi madre, como buena parte de las mujeres de Moratalla, se había habituado a las cuestas y, aunque a veces echaban de menos un buen trecho llano para disfrutar del camino y no cansarse tanto, en realidad, siempre fueron habitantes naturales de las pendientes porque estaban hechas a ellas y les pasaba como a mí, que cuando estuve más adelante en algún pueblo de calles cómodas, siempre me pareció muy aburrido, sin el acicate de la aventura y del esfuerzo, el caso es que mi madre y las vecinas subían aquellas pendientes cargadas con la compra y felices de llegar a la hora, porque tenían que hacer la comida y tenían prisa, siempre tenían prisa, eran pequeñas, gorditas, de piernas cortas pero fuertes y se bamboleaban levemente de un lado a otro para ayudarse con la inercia a subir aquellas calles que terminaban en el cielo, donde sin duda estará ella ahora.

Y era eso, que aquellas calles pinas acababan en el mismo cielo y por eso tenían un aire cósmico y montuno pero angélico a la vez como de un tiempo y de un espacio inconcebibles y alejados de lo real, de vez en cuando aparecía un pequeño patio, un ancho que las vecinas solían llenar con macetas y tiestos y que a nosotros nos perturbaban mucho porque nos impedían chutar aquellos viejos balones de barrio, parcheados y rotos, de plástico con los que jugamos toda la infancia, entones no lo sabíamos y he tenido que irme de allí y hacer mi vida en otro sitio para enterarme de que el único paraíso era aquel, junto a los pobres geranios y las fragantes alhábegas con el olor alarmante de vez en cuando de las alubias quemadas que se pegaban a la olla y la música aflamencada de aquellos años, alejados de una civilización que empezaba a desarrollarse en las ciudades y que nos era tan ajena porque en el fondo éramos del campo y de la huerta y aquel lugar pertenecía a la frontera de los dos ámbitos, con el paso de los años iría a la casa de Miguel Hernández en Orihuela y caería en la cuenta de que sus calles y las mías eran semejantes, calles pobres y fronterizas.
Calles que también terminaban en el cielo.






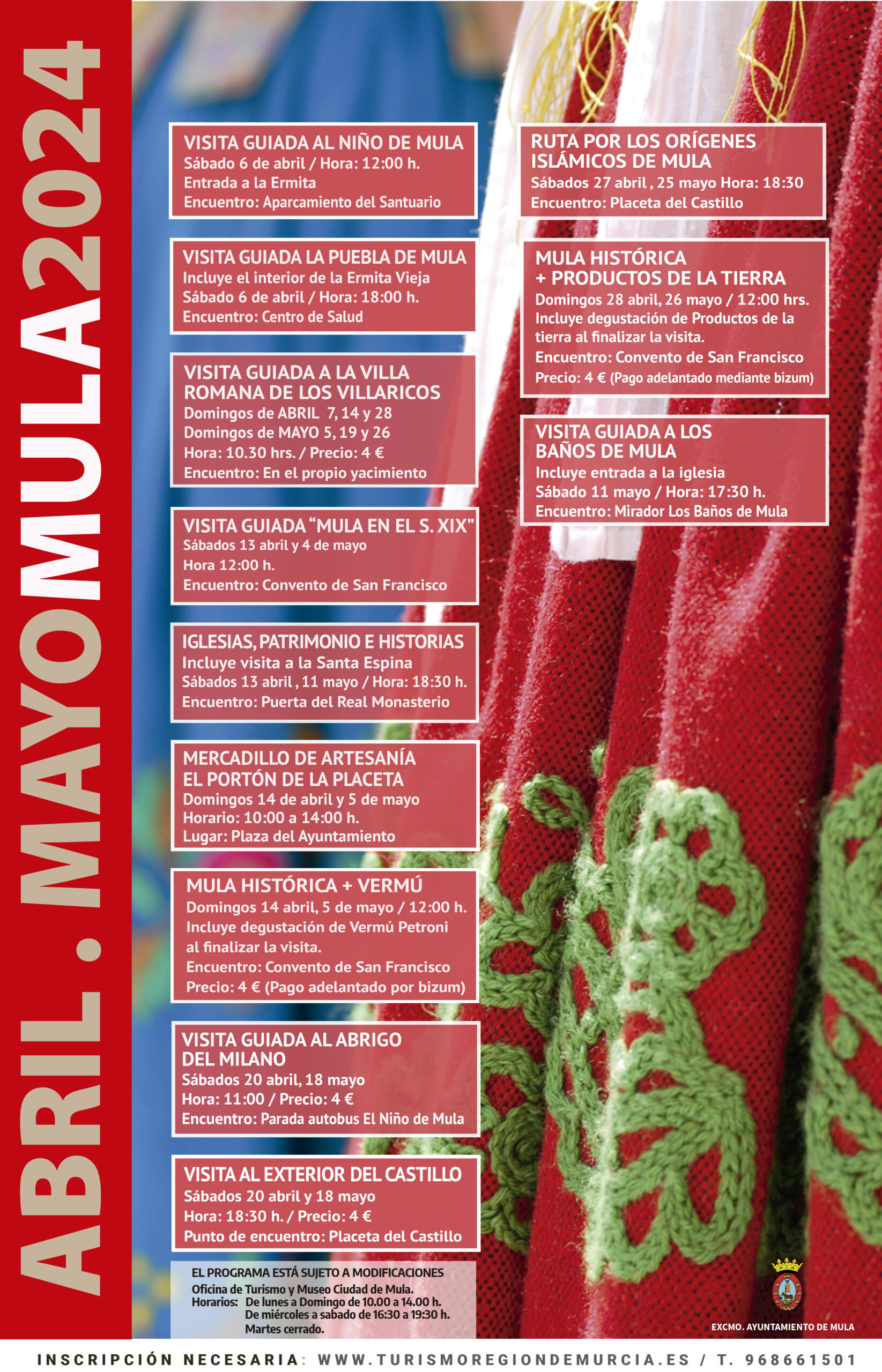














Un comentario
Un relato precioso, gracias por compartirlo.