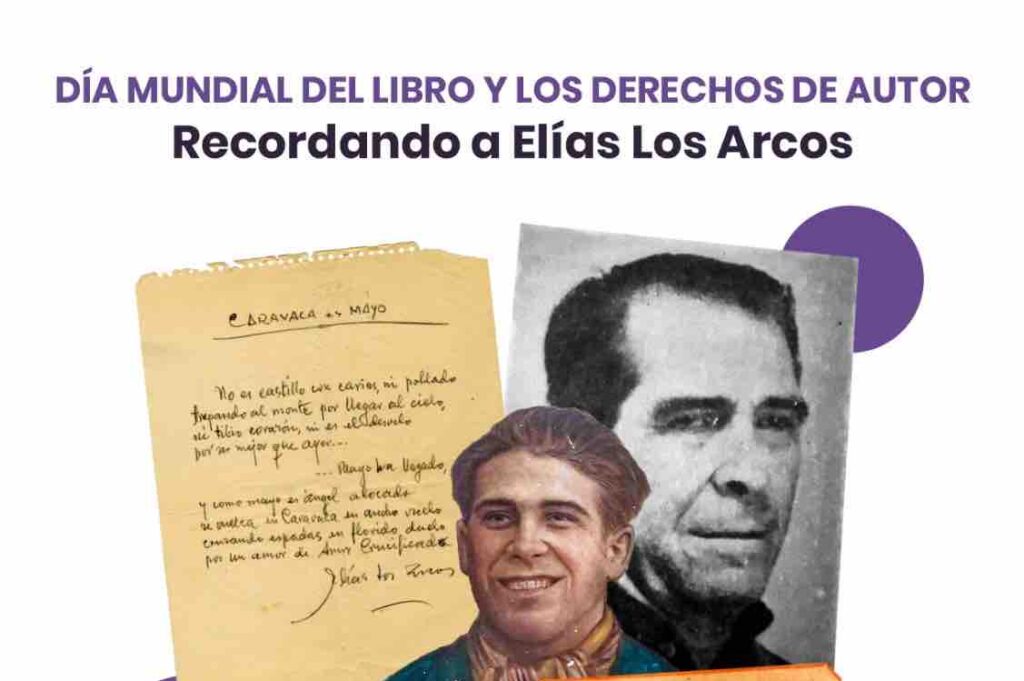Pedro Antonio Muñoz Pérez ([email protected])
Poco se habla de los difuntos de esta pandemia. Apenas hay imágenes de funerales y entierros. Tengo la impresión de que han quedado relegados a la ignominia de ser considerados “efectos colaterales”, vergonzosamente incómodos para quienes solo pensamos en avanzar en las fases de la “desescalada”. Las prisas por llenar las terrazas de los bares nos hacen descuidar las honras fúnebres y escatimar el luto debido a tantos miles de desgraciados, arrebatados a destiempo por la mala suerte de haberse cruzado con este criminal biológico. Todos los días estamos atentos a las cifras de nuevos casos y fallecidos, pero detrás de ellas hay personas con sus historias, vidas truncadas, proyectos sepultados para siempre con los cuerpos de quienes los albergaron. Ilusiones devastadas por una casualidad: haberse pasado el salero en una comida, por ejemplo, como he leído que sucedió con el “caso cero” de Alemania. Somos levedad. Somos también memoria y estamos obligados a guardar la de los demás. Por decencia. Por obligación moral, también.
Por eso les traigo la historia de un poeta malogrado. Entre las víctimas de la gripe del 18 en Archivel, que golpeó especialmente a los jóvenes, se encuentran los dos sobrinos de don Francisco Lillo Campoy, cura-rector de la parroquia de Santa Bárbara por aquel entonces. Francisca Rubio Lillo, natural de Lorca, contaba 19 años de edad y vivía en la “casa rectoral”, según reza en la inscripción de su fallecimiento, en el mes de noviembre, hecha por su propio tío en el libro de registro parroquial (causa mortis: grippe torácica). Era huérfana por parte de madre, la hermana del sacerdote, quien seguramente se los trajo de Lorca para aligerar al viudo de un cargo oneroso y, de paso, procurarse una compañía necesaria tras la muerte de su propia madre. Con ellos convivía el otro sobrino, Mariano, que murió pocos meses después, en febrero de 1919, con sólo 20 años y a causa de una “bronquitis crónica”, no sabemos si agravada también por las secuelas de haber padecido la misma gripe. Podemos hacernos cargo del inmenso dolor, quién sabe si también de los remordimientos, para un hombre que llevaba ya ocho años haciéndose cargo de la parroquia y que en muy poco tiempo vería mermada su familia con la trágica pérdida de sus dos jóvenes sobrinos. Su cariño y protección se estrellaban contra la paradoja de una desgracia imprevista.
El joven Mariano Rubio Lillo tenía veleidades literarias. De vez en cuando publicaba sus colaboraciones en algunos periódicos de la época. No quiero dejar de incluir en este apartado un pequeño apunte literario para tributar un sencillo pero cariñoso homenaje al sobrino del cura Lillo.
Prueba de su extrema emotividad la encontramos en un relato breve que rezuma melancolía titulado: ¡¡María!! (Heraldo de Mula, 9 de junio de 1918). Una joven enferma rememora su amor mientras pasea por los jardines de lo que parece ser un sanatorio (Una lágrima perlina se ha deslizado por sus mejillas de nácar, al subir penosamente la escalera del pabellón). No parece descabellado suponer que el pobre Mariano expresara sus propias vivencias al haber recibido tratamiento médico para su afección pulmonar tal vez en algún establecimiento similar. María, la protagonista, recuerda al hombre que un día cruzó su vida, antes alegre, mientras languidece sin dolores y en sus pupilas azules se apaga la vida lentamente. No hay remedio para su mal: En vano busca la ciencia remedio; la niña sufre y calla y la ciencia ignora que muere de amor, mientras pasea en el jardín solitario. Qué lucidez la del joven escritor adelantando su triste remate. Y cómo nos duele y nos estremece su lamento final: ¡Dios mío, dios mío! qué amarga es la vida cuando el corazón ama. Siguen la rúbrica y la fecha: Archivel, Mayo 1918.
También en el Heraldo de Mula, de fecha 23 de junio de 1918, el joven (¿enamorado?) Mariano R. Lillo pergeñó, tan solo unos meses antes de una muerte, que ni siquiera imaginaba, un ensayo de soneto titulado “Ofrenda”, dedicado a la Srta. Pepita Rubio Medina. Olvidemos los criterios de pureza y técnica del lenguaje poético y dejémonos llevar por la ternura de quien pone las palabras al servicio del sentimiento, porque este poema solo podría estar concebido por alguien entregado a la pasión amorosa. Dice así:
Tus ojos, ojos grandes de pasión y tormento
brillan con tan lucientes y tan vivos destellos
que si por un momento no me mirasen ellos
sería una tiniebla para mí el firmamento.
Tus labios que son rojos claveles reventones
ofrecen mil promesas de amor y de ventura,
tienen de los panales la sabrosa dulzura
y parecen un nido fecundo de ilusiones.
Tu voz es argentina, juguetona, riente
como el agua que brota de una encantada fuente
tu talle, es ondulante como un trigal en flor…
Y en el fondo del pecho, como prenda querida
como símbolo eterno del goce de la vida,
guardas muy escondido, un tesoro de amor.
MARIANO R. LILLO. Archivel 1918.
Este poema encierra una promesa de vida arrebatada por la desgracia de una muerte prematura al más puro estilo del romanticismo decimonónico. Los restos de su autor, el joven Lillo, quizá descansen en un nicho, junto a su hermana y su abuela, en el cementerio de Archivel. El amor y la muerte, la juventud y la enfermedad, la esperanza y la desgracia, dándose la mano como en tantas ocasiones, cercenando acaso un proyecto vital recién inaugurado. ¡Qué hermoso y qué triste a la vez!
Pero convengamos que parte de esta historia no sea quizás más que una elucubración novelada, fruto de mi imaginación alterada por las emociones de estos días extraños de encierro y aturdimiento. Ustedes me sabrán comprender y disculpar. Supongamos que Mariano Rubio Lillo escribiera el soneto en honor de una prima (el apellido de la homenajeada es también Rubio). Consideremos, sin tener pruebas ni a favor ni en contra que lo sostenga, que sus restos y los de su hermana no acompañen a su abuela en esos nichos sin nombre. Incluso si todo eso fuera así, merecería rescatar su memoria del anonimato.
Lo cierto es que Mariano Rubio Lillo (que omitía su primer apellido en la rúbrica de sus poesías) vino a morir a Archivel, al amparo de su tío, al que ayudaba en los asuntos de su oficio (su nombre aparece como testigo en las partidas de bautismos, bodas y entierros). Pero el sacerdote que los acogió (uno de los que más tiempo y de manera más brillante ocupó el curato de Archivel) no puedo librar a sus queridos sobrinos huérfanos del mazazo de una epidemia feroz e inesperada. Imagino a Mariano, con la pluma y el tintero, aguardando el soplo de la inspiración poética en la casa que hay junto a la iglesia de Archivel, ajeno por completo a la amenaza que habría de segar su precaria vitalidad de joven sensible, presto al influjo de las musas. Solo pudo dejar para la posteridad unas pruebas de sus escritos antes de que su salud, ya de por sí quebradiza, sucumbiera ante uno de los coronavirus más letales con los que se inauguró un siglo XX que ya apuntaba maneras para los desastres.
Por todo esto he querido rescatarlo del olvido, la única forma de inmortalidad que conozco. Y darle ahora notoriedad, cuando otro mal nos aflige, es mi homenaje póstumo. Al menos han quedado sus palabras y eso nos lo devuelve un poco a la vida. Una forma de terminar este artículo agridulce que habla de la fugacidad de la existencia y de lo vulnerables y efímeros que somos, haya o no grandes epidemias.