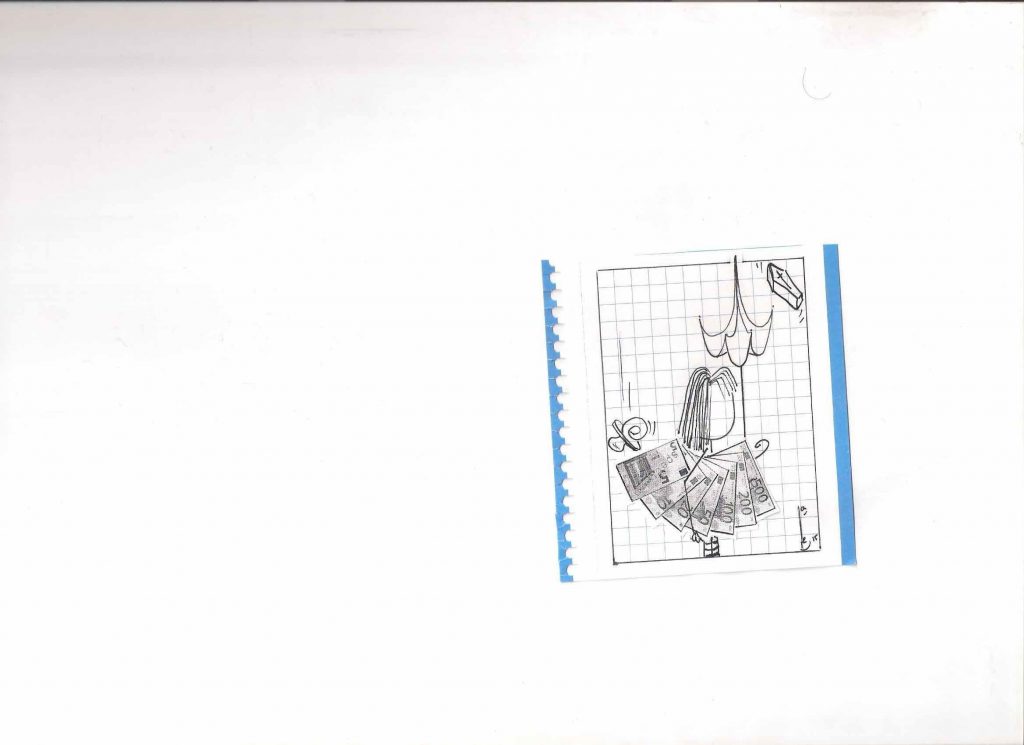Pascual García ([email protected])
Cuando yo era un crío, en Moratalla apenas si había puestos de trabajo seguros, definitivos, de esos que llamaban para toda la vida. La precariedad laboral era una costumbre en la que todos nos habíamos criado con naturalidad. Los hombres, y ta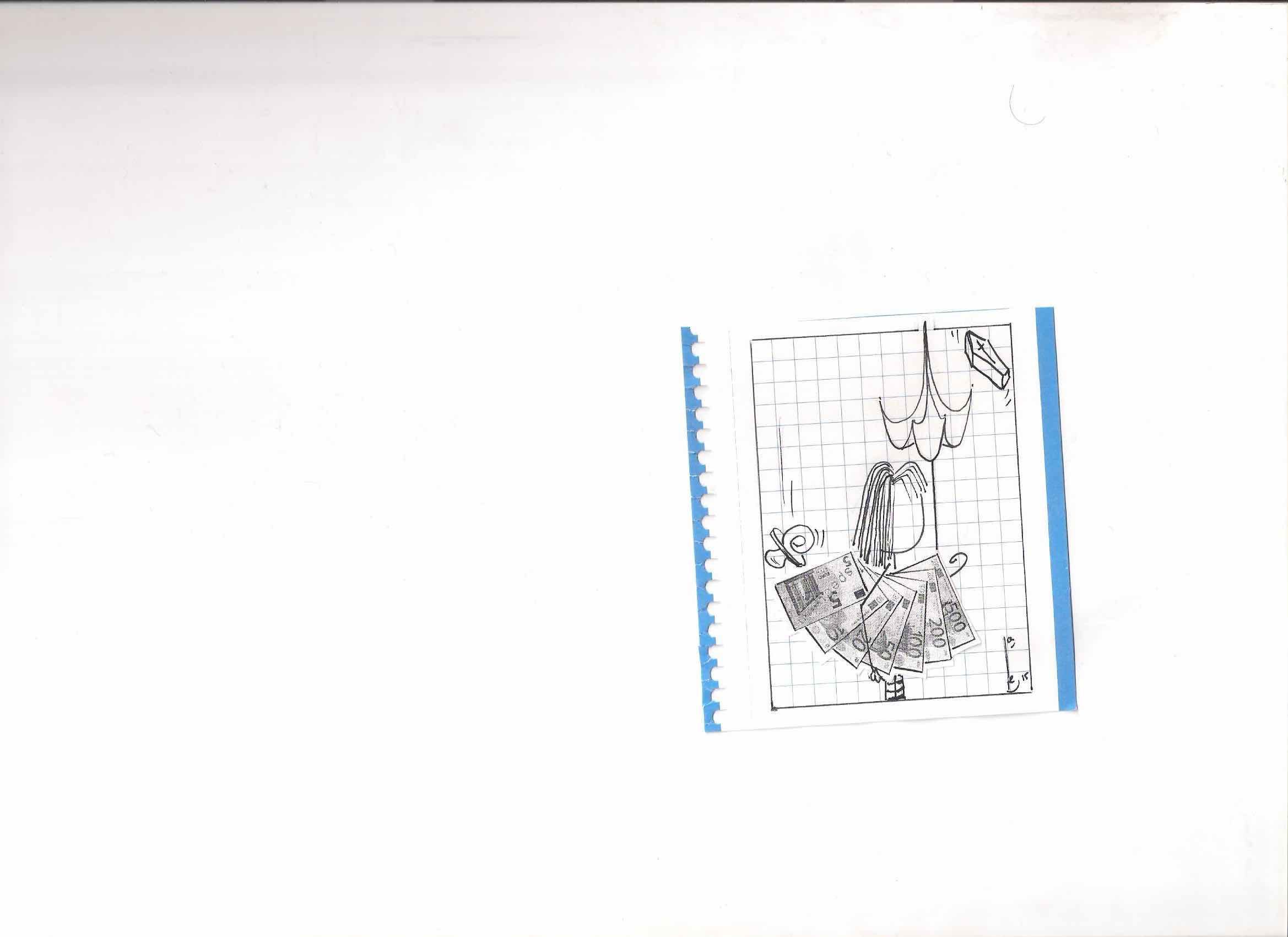
Mi madre envidiaba la paga mensual de los que tenían una nómina, los que trabajaban en el banco, en el Ayuntamiento o en otras oficinas de carácter estatal. Una paguica, decía, aunque fuese exigua, pero constante, mensual, un dinero con el que era posible contar de manera periódica.
Pero en Moratalla estábamos habituados a vivir al día, a echar mano, si acaso, del dinero que traíamos de Francia para cubrir un invierno, que pasábamos en estado de letargo, gastando lo mínimo, mientras las madres hacían milagros con su escasa asignación semanal para llevar la casa hacia adelante, llenar la olla con las exquisiteces naturales de la huerta, los huevos y la carne de pollo, de conejo o de cerdo que ellas mismas criaban en el corral aledaño a la casa, mientras los hombres trapicheaban con el ganado, recogían lo que daba la tierra y afrontaban la recogida de la oliva en diciembre que nos llenaría las despensas del mejor aceite del mundo. Se plantaban habas para estos días y en la Pascua se mataba un pavo y se hacían aquellos pantagruélicos arroces, mientras las mujeres llevaban al horno los dulces de la Navidad.
Comer, comíamos, sin duda, pero era preciso hacer frente a otras necesidades perentorias, aunque el pobre ha disfrutado siempre, por fortuna, de una salud a prueba de bombas y no ha requerido en exceso de médicos y de boticas en las que sucumbían las haciendas tradicionalmente.
La primavera traía otros frutos de la huerta, pero apenas se compraba ropa, porque se cosía en las largas tardes del invierno y las mujeres confeccionaban su ajuar con una lentitud de penélopes aguardando la llegada de sus ulises. Al sol, en Las Torres, las mujeres ocupaban su lugar cada tarde e iban reanudando la conversación del día anterior, mientras remendaban unos pantalones o les subían los bajos, les cosían unos botones a una camisa o zurcían unos calzoncillos. El tiempo era lento y alevoso como un saurio, pero muy pronto llegaban los días de la fruta, y hombres y mujeres echábamos unos jornales en la huerta o en la fábrica, a un precio irrisorio y cobrados a la temporada siguiente, cuando el dueño ya había realizado su negocio y disponía de liquidez.
Mi madre, menuda y laboriosa, era feliz en esas fechas correteando desde la carretera a su casa para cumplir con el trabajo de allá y con sus obligaciones de acá, en tanto mi padre y, años más tarde, yo mismo recogíamos albaricoques al jornal en los bancales de la huerta.
Aquello y la vendimia de septiembre en Francia serían lo más parecido a un trabajo normal y a una paguica segura.