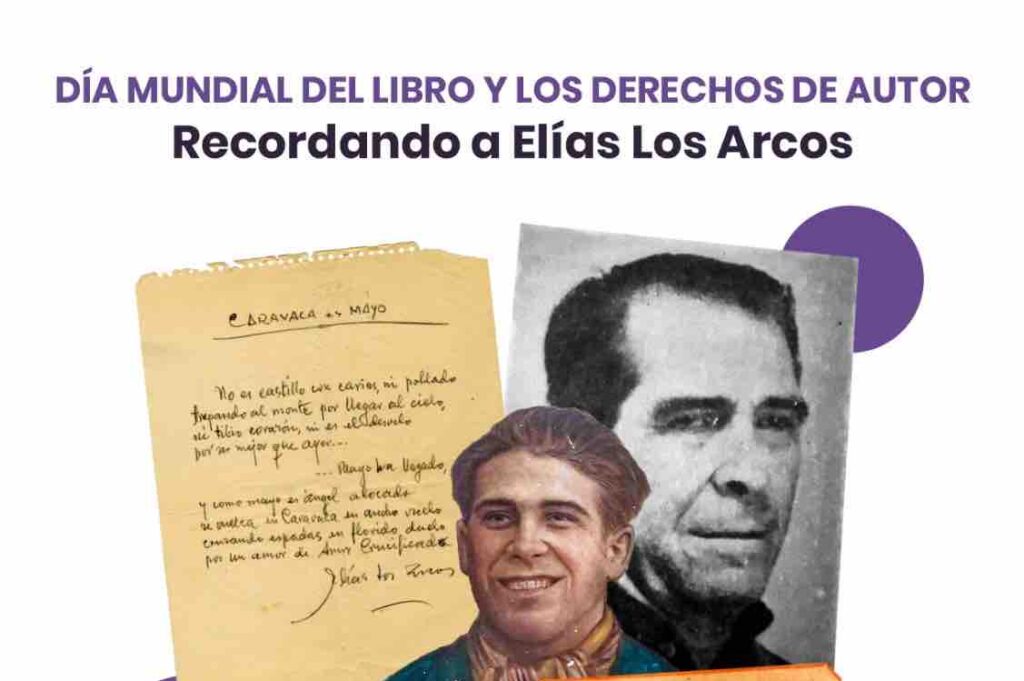PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ ROBLES
Yo lo recuerdo lampiño, con la cabeza gorda y pelada. A veces usaba una gorra blanca de tela fina. Le temblaban las manos y el labio inferior. Quizá otros lo recuerden con rasgos diferentes, pues la memoria con el tiempo se vuelve caprichosa; pero lo fundamental de aquella imagen, al menos para mí, no es tanto sus características físicas como el empleo que le daba de comer. Vendía caramelos envueltos en cartuchos de celofán y solía acudir a la parada de los autobuses de línea, en la puerta de Pepe Perea o en la explanada del pilar de la Fuente del Secano, donde, por aquellos años, aún abrevaban su sed las últimas bestias de labranza y acarreo de regreso de la vega. Le llamaban El Borrego. En esa época los autobuses de línea solían venir colmados de pasajeros y el hombre esperaba paciente a que fueran bajando del coche para mezclarse entre ellos y ofrecer su sencilla mercancía. Yo vivía entonces enfrente de la parada de los autobuses y con frecuencia lo veía moverse con una lentitud casi flemática entre los viajeros que se apeaban allí. Tendía el paquete de caramelos y con una voz tímida que apenas se le escuchaba, cargada de un humor triste, decía: <<No tirarse de golpe>>. Así era casi siempre, tanto en los helados días de enero, en los desapacibles y ventosos días de noviembre o febrero, como en esa hora tórrida de las tres de la tarde de los duros veranos de esta tierra nuestra. Escasas veces, una mano generosa recogía el paquete de caramelos y ponía en su mano temblona las pocas monedas que el hombre podía pedir por aquella sencilla golosina, pero yo creo que en la mayoría de las ocasiones regresaba a su casa con los mismos cartuchos de caramelos con los que había salido. No le conocí otro oficio que no fuera el de vender caramelos, y aunque en aquellos años de mi infancia pudiera parecerme algo de lo más normal del mundo, sin llegar a preguntarme siquiera con cuántas pesetas volvía aquel hombre a su casa cada día, qué podrían comer él y su mujer, y si disponía de otros ingresos para subsistir, hoy me envuelve una inmensa tristeza al acordarme de su cara lampiña, de su cabeza gorda y pelada, con su gorra blanca de tela fina, y de su mano temblona tendiendo un cartucho de caramelos que casi nadie recogía.
Es cierto que “para vivir hace falta muy poco”, como le oí decir en una ocasión a José Luis Sampedro, y que hoy vivimos atrapados en una marejada de consumismo, colmados de vanidad, en un ejercicio insaciable de poseer cosas innecesarias sin llegar a entender que aquí sólo estamos de paso y que todo hemos de dejarlo alguna vez y para siempre; pero a pesar de esa ineluctable verdad no dejo de preguntarme hoy lo que nunca me pregunté hace 50 años: ¿Qué sensación tendría aquel hombre al regresar a su casa cada día casi con los mismos cartuchos de caramelos con que había salido de ella y con una calderilla en el bolsillo que apenas le daría para comer?
No veo a nadie vender hoy caramelos en los autobuses de línea, pero quién sabe si mañana…
12 de julio de 2021