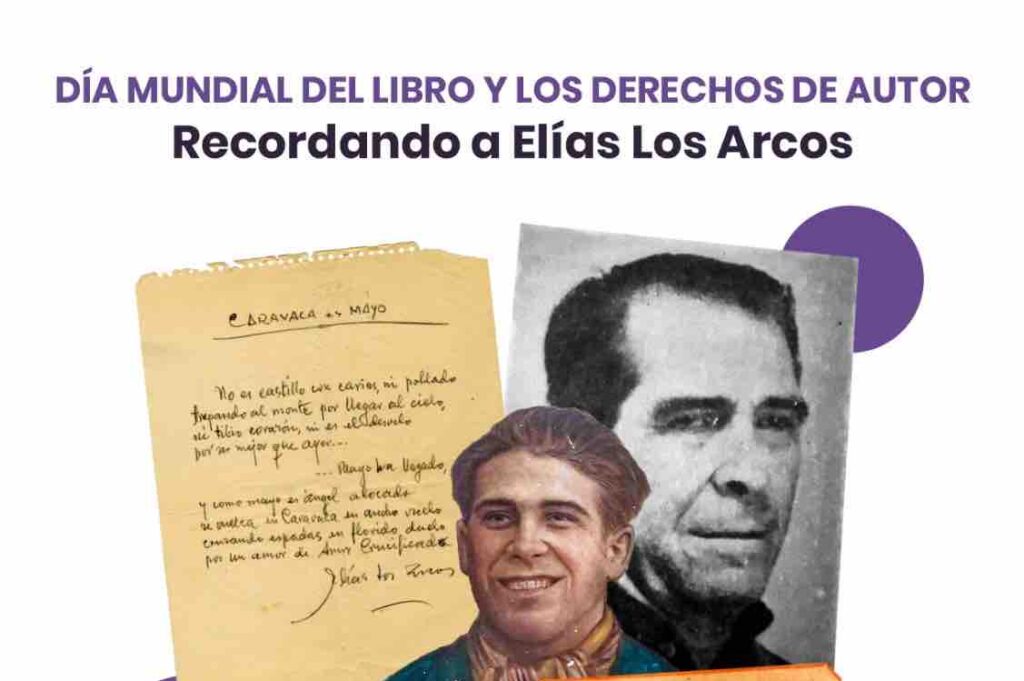Pascual García ([email protected])
Silbar era, por aquellos días, cosa de hombres, como tantas cosas que los años y la civilización nos han obligado a compartir con ellas, aunque en algunos aspectos sigo sin entender, llámenme antiguo, los beneficios reales que han obtenido de cierta igualdad a ultranza, pero no es éste el asunto que les comento.
Los niños aprendíamos a silbar, mal que bien, lo antes posible como un rito necesario para superar la infancia e incorporarnos a esa edad compleja e indefinida de la adolescencia.
Escuchaba silbar a mi padre para manejar las ovejas o las cabras que andaban esparcidas por el monte o que lo seguían obedientes en dirección a la huerta. Aquello era entonces voz de mando y mi padre contaba verdaderas proezas de míticos pastores que movían de un lado a otro de la sierra rebaños inmensos de la forma más cómoda, con la música codificada y natural de sus silbidos. Era aquella, en esos días, para mí una ciencia oscura y atrayente, a la que quizás no tuviera acceso nunca, porque mis habilidades al respecto no pasaban de un discreto y mediano acompañamiento musical para huir del tedio; de hecho ni mi padre me enseñó ni yo aprendí nunca aquella intrincada técnica de pastores doctorados en largas y aburridas jornadas de campo, mientras las reses comían y engordaban y las horas no pasaban nunca.
En las calles del barrio los muchachos ensayábamos todo tipo de aventuras, que los mayores llamaban juegos (todavía no se había puesto de moda esa tontuna de enseñar a los niños a jugar, como si pudiéramos enseñar los misterios del aire a un pájaro) y cada cual retaba a los otros con su última innovación en materia de silbidos, aunque muy pocas veces oí uno semejante al de mi padre ni nada que se pareciera ni de lejos a los que él relataba en sus historias sobre pastores.
Por espacio de una temporada, que en la distancia no podría precisar si fueron meses o años, dieron en la tele las aventuras de un monje saolí en el oeste americano. Se titulaba “Kung-Fu” y cada capítulo se iniciaba con una evocadora melodía oriental que formó parte de nuestra banda sonora en aquella época. La tarareábamos como un amuleto sonoro, pero un día presencié la escena de un muchacho que juntando las dos manos y soplando por una abertura entre los pulgares reproducía aquella tonada con una exactitud casi emocionante, mientras dejaba escapar el aire abriendo y cerrando el resto de los dedos.
Durante días y semanas me entregué al ejercicio metódico y repetitivo de copiar a aquel muchacho y su descubrimiento. No sé si fue antes o después, pero mi amigo Paco se unió a aquella fiebre del instrumento manual del que con extrema pericia fuimos capaces con el transcurso de los meses de extraer una melopea que a nosotros nos sonaba casi idéntica a la que llevábamos insistente en nuestras cabezas.
Nada sabíamos por aquellos días de notas ni de pentagramas, era tan solo una ilusión de músicos frustrados. Hoy mi hijo, que lleva dándole al violín una década entera puede traducir el arte de un pasodoble callejero en una sucesión de signos cuyo sentido no ignora, mientras camina a mi lado por la calle, como si leyera el cartel de un establecimiento.
No saben cómo me alegro de comparar mi ignorancia de entonces y de ahora, pues en materia de música no ha variado, con la presente sabiduría de mi vástago. Bueno, si son padres, sí lo saben.