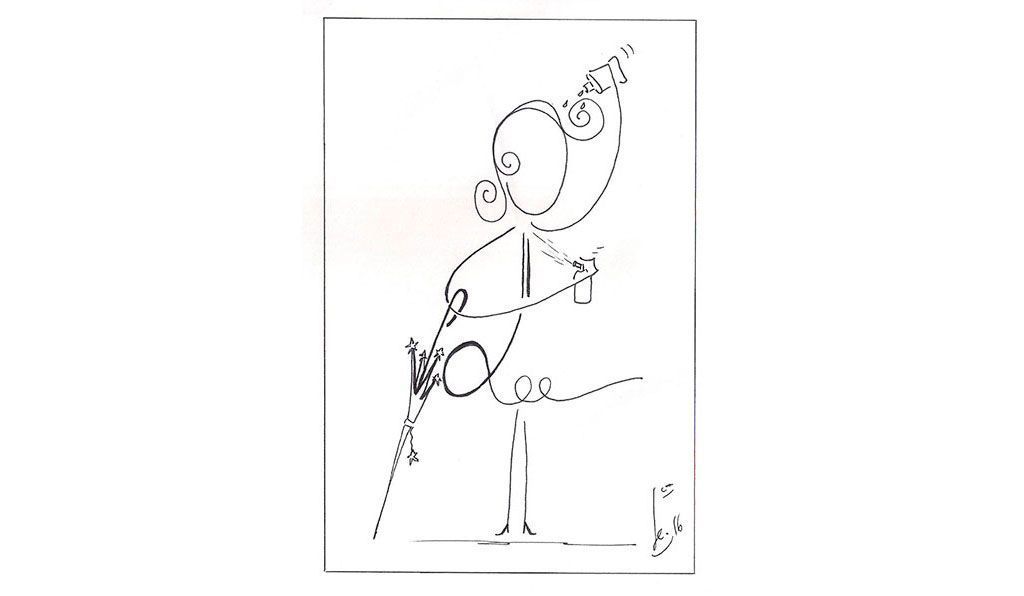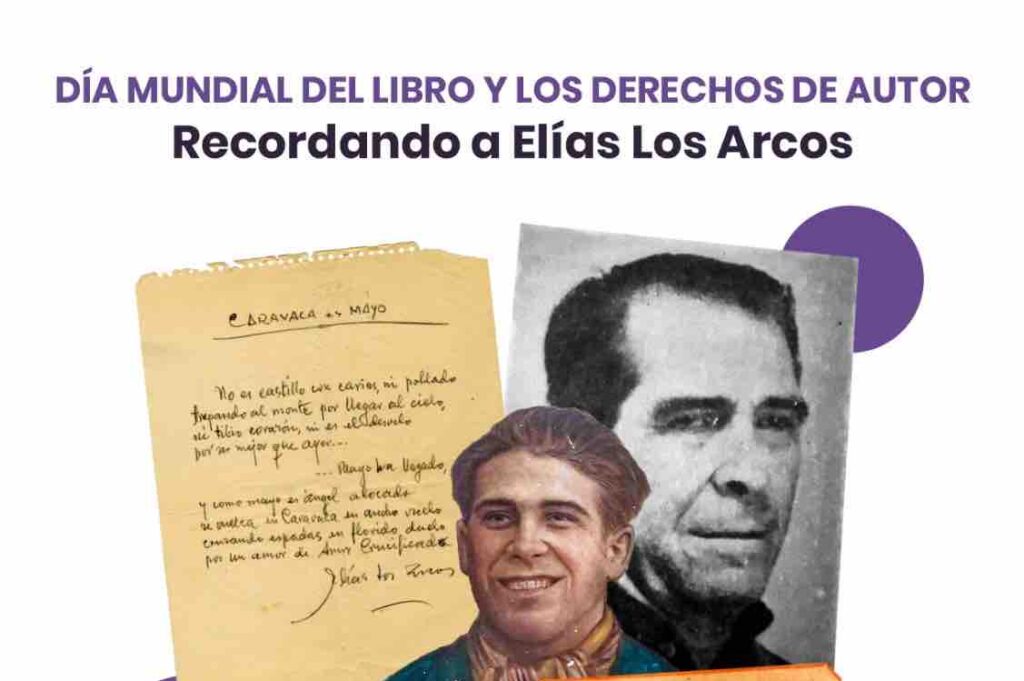Pascual García ([email protected])/ Francisca Fe Montoya
En las calles de mi barrio, cuando llegaban los días de fiesta principal o los domingos, o cuando íbamos a la boda de un pariente o de visita, nuestras madres nos ponían limpios, así, con esta misma expresión que uso y que, ahora que caigo en su sentido, me parece chocante, porque lleva implícito un tipo de vida cotidiana de menor pulcritud que la que hoy gastamos, por poner un ejemplo.
Hoy vamos limpios siempre, nos bañamos y nos duchamos a diario, nos cortamos las uñas, nos restregamos con ahínco por detrás de las orejas y cada día nos acostamos en perfecto estado de revista.
Por aquellos años, un poco después de que llegara el agua corriente a las casas, nos lavaban nuestras madres los domingos por la mañana antes de ir a Misa, en un barreño de plástico azul o en una zafa de porcelana, en el dormitorio encendido por un sol espléndido de invierno, porque los domingos de invierno eran luminosos por definición; pero mi madre calentaba el agua y tenía sumo cuidado de arroparme con la toalla cuando terminaba aquella operación casi iniciática.
El resto era sencillo; nos vestíamos con la ropa de fiesta, que era una y la misma para mucho tiempo, nos peinábamos con esmero y nos echábamos colonia, de la que compraba mi madre a granel, no demasiada para que no se rieran de nosotros en la calle, que era un territorio sobrio, masculino e implacable.
Y ya estábamos limpios, porque el término se usaba más bien como sinónimo de lo que hoy sería ponerse guapo, vestirse de fiesta, y que a nosotros nos venían un poco grandes, porque estábamos más pendientes de los pormenores ásperos de la calle, de la tierra y del barro, en ese horizonte deslumbrante de Las Torres desde donde veíamos el mundo entero, nuestro propio mundo, el único sitio que nos concernía y en el que nos hallábamos protegidos de la intemperie.
La calle nos ensuciaba como ensucia la vida mientras te enseña los misterios del tiempo, del gozo y de la esperanza. Jugábamos a diario en aquellos yerbazales de Las Torres, sin sombrero y sin crema de protección 50, volando ingrávidos vilanos o juntando las semillas de los monumentales cardos borriqueros, que han sido junto a los cambrones y a las alhábegas la vegetación natural de mi infancia.
Andábamos todo el día echados en las baldosas frescas bajo la sombra de las parras, sentados en los escalones de las casas, tirados en el suelo o revolcándonos en la tierra, colgados en los terraplenes desde los que alguna vez nos caíamos con cierto riesgo, mientras nos amparaba un horizonte de sierras agrestes y un cielo azul casi violento y, tal vez, el espíritu protector de los abuelos que reposaban en el camposanto y cuya imagen también formaba parte de nuestros días.
Ponernos limpios era todo un reto de nuestras madres y constituía, asimismo, el paso de la barbarie a la civilización, de la aventura del barrio del Castillo a la delicada placidez de la Calle Mayor o de La Glorieta en los días señalados. Era como una puesta a punto, un cambio de uniforme y de costumbres y hasta casi de piel. Los muchachos mostrábamos el rostro enrojecido por el afán de las madres de borrar cualquier atisbo de la mugre con la que convivíamos un poco en aquel terreno degradado de la periferia.
Es probable, incluso, que el alma de todos nosotros, hecha al frío y a las incomodidades, sin demasiado futuro y un poco triste, se regocijara también en este ceremonial que nos permitía el paso al ámbito purificado, aunque bajar por el callejón de la Iglesia, pisar las losetas de la Plaza y seguir en dirección a La Farola nos amedrentaba en cierta manera, porque aquél no era nuestro lugar y nos sentíamos necesariamente extranjeros.
Pero nosotros íbamos limpios, que era como decir que íbamos de gala y que nos habíamos despojado de la costra del barrio, de esa roña que nos iba dejando en la piel la tierra y el agua de la lluvia, el barro con el que jugábamos cada día a construir de nuevo las calles y las casas, y descubríamos que había vida más debajo de la Calle Curato y del Callejón de la Iglesia y que en la Calle Mayor, que nunca fue para nosotros ni para nadie la Calle de José Antonio, también era posible estar, aunque no fuera el espacio natural de nuestros juegos y no reconociéramos las equinas, los portales y los escalones donde otros muchachos harían de las suyas cada tarde a la salida de la escuela como hacíamos nosotros algunos metros más arriba.
Aunque la crónica de esos años fugitivos debería escribirla otro.