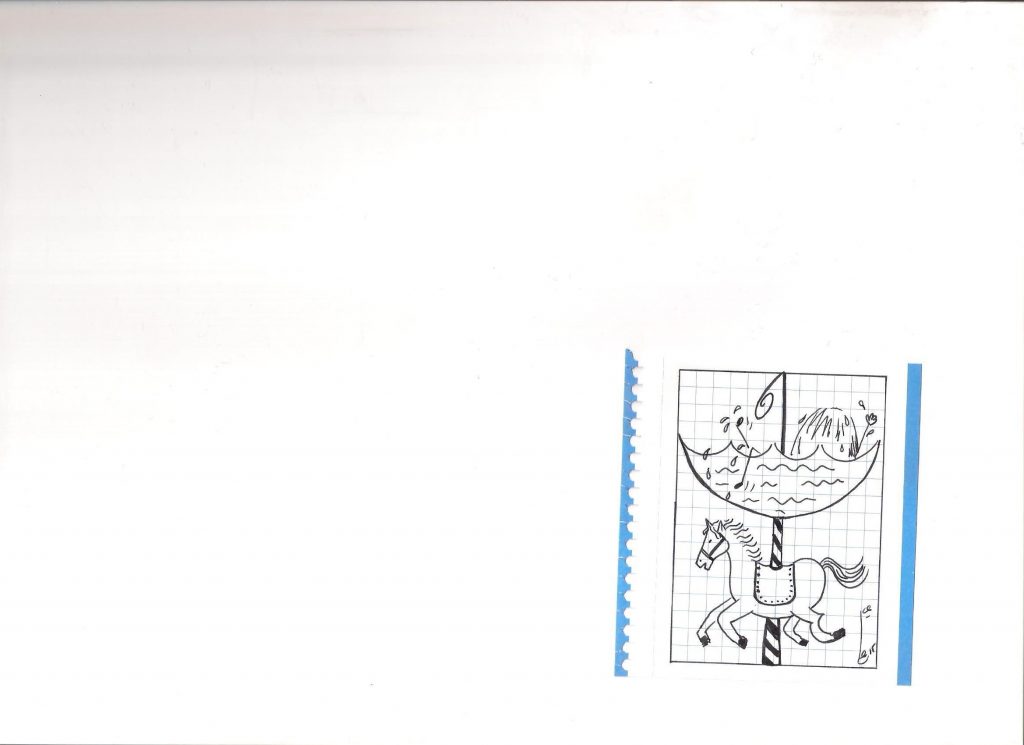Pascual García ([email protected])
Ilustración: Francisca Fe Montoya
De vez en cuando uno recuerda paraísos de la infancia, islotes en los que, por unas horas, tocó la huidiza materia de la felicidad. Fueron espacios, tiempos o personas y se quedaron grabados en nuestro espíritu como un tatuaje de la fortuna de est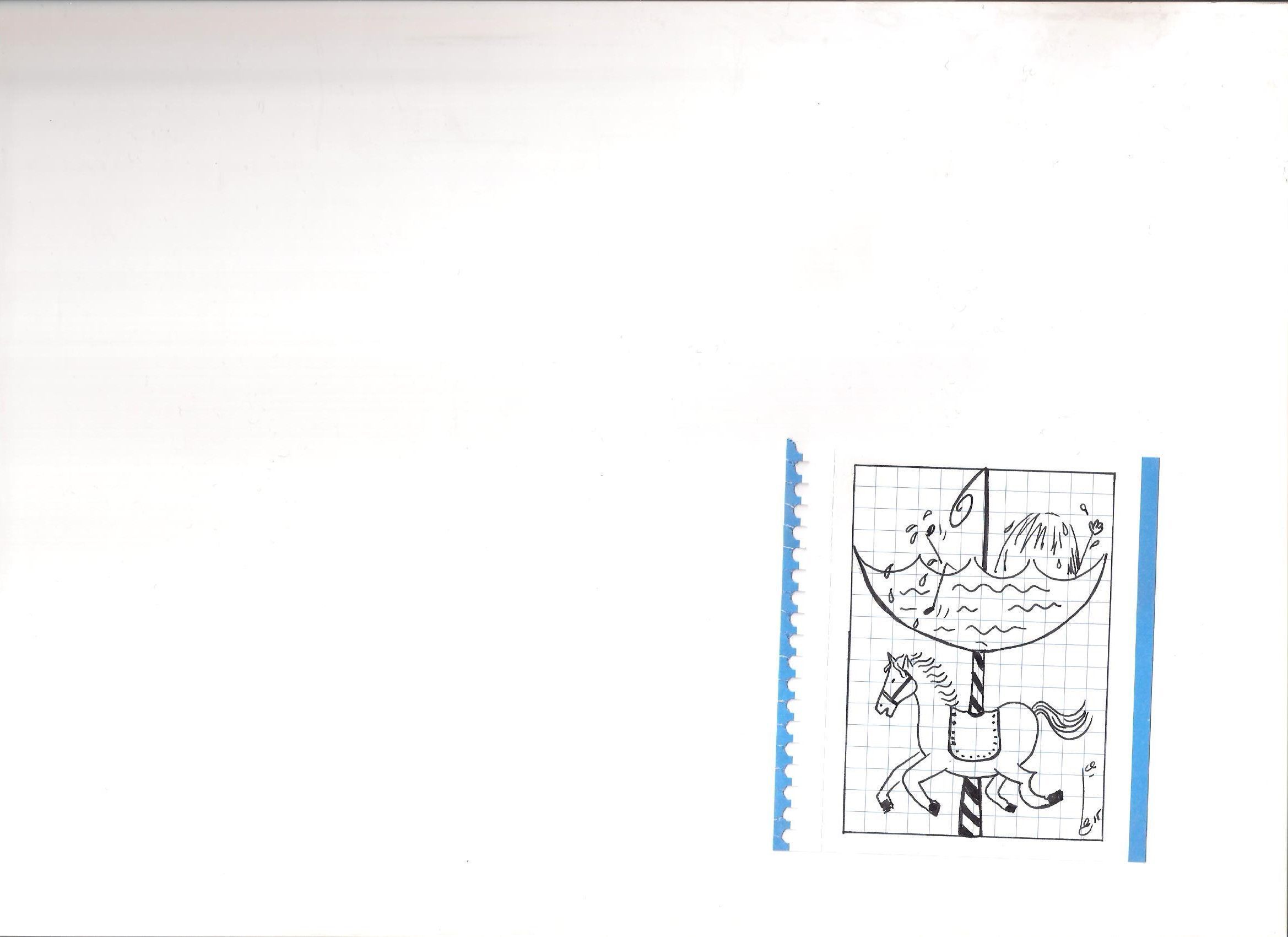
El agua era la del río y entraba por su pie en aquella pequeña finca y en las dos piscinas comunicadas, una más pequeña para los niños y la otra mayor, en la que solo nos metíamos los que sabíamos nadar bien, con un merendero en sombra y algunos árboles frutales que daban al conjunto una atmósfera decididamente edénica.
Ahora sé que fui feliz porque me gustaba mucho el agua, porque era un crío como tantos otros y necesitaba jugar, porque a veces me encontraba con otros amigos o con ciertas muchachas que despertaban en mí la antigua calentura del enamoramiento fácil. Era, al cabo, verano y casi todo residía en la piel y casi todo nos llegaba muy hondo en aquella época, como si sintiéramos con una mayor intensidad.
Pero era feliz, ante todo, cada vez que emprendíamos a pie el camino polvoriento y abrupto de la huerta., bajo un sol inclemente, porque aquel viaje era idéntico al que muy a menudo realizaba para acompañar a mi padre o a mi abuelo en las pesadas y aburridas tareas del campo. Era el mismo camino y, sin embargo, era tan diferente que no podía evitar el alborozo de mi corazón demasiado tierno, habituado a renunciar a demasiadas cosas que únicamente los otros poseían. Por unas pocas veces algunos veranos, el camino del sacrificio se convertía, como por arte de gracia, en el camino del descanso y del placer y yo asistía perplejo a aquella inusitada transmutación sin entender del todo qué lo hacía tan diferente.
Y luego, el resto del día, me limitaba a disfrutar y a ser feliz hasta que las sombras del cielo anunciaban el momento de regresar a casa. Pero en ese lapso de tiempo, me sumergía en numerosas ocasiones en el agua fresca y limpia que venía del río, chapoteaba, buceaba, jugaba con mis primos y, cuando llegaba la hora de la comida o de la merienda, devorábamos todos juntos la tortilla de patatas, el pollo con tomate frito o el conejo al ajo cabañil y bebíamos fanta, a la que solo teníamos acceso en aquellas ocasiones y, después, volvíamos al agua para aprovechar las horas de la tarde que iba consumiéndose a una velocidad de vértigo, porque, además, nos obligaban a respetar una hora, al menos de digestión.
La dicha era aquello y ahora pienso que lo era, sobre todo, porque tenía la certeza de que se acabaría y de que durante bastante tiempo no cruzaría aquel camino, salvo para bajar a la huerta y ocuparme de las faenas que mi padre me mandaba. Pero el camino, siendo el mismo, era tan diferente que no podía creer, mientras lo enfilaba en dirección a Las Torres, en esa extraña y dura metamorfosis.
Y entonces soñaba con el destino de aquéllos que siempre venían a las piscinas del Peña.