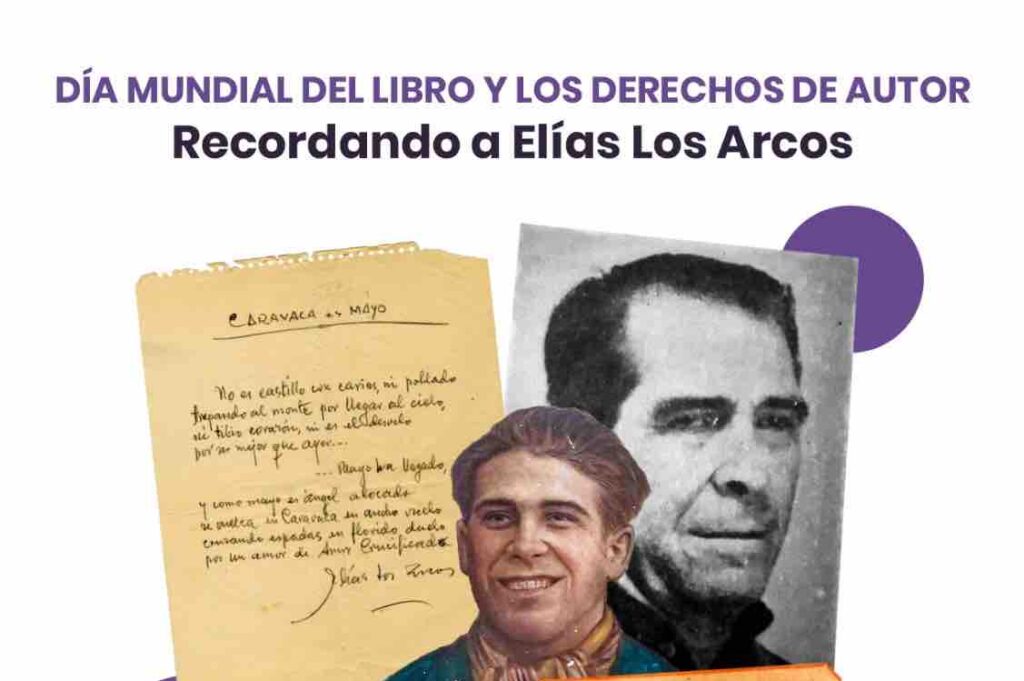Pascual García ([email protected])
De crío no recuerdo que hubiera máquinas en mi barrio, salvo alguna heroica bicicleta que empujaba atosigado accionando los pedales por aquellas cuestas de penitencia alguno de mis vecinos y por las que después debía descender, frenando con el pie contra la rueda trasera hasta desgastar las finas suelas de los bambos tercermundistas con los que pasamos la infancia. Todo aquel paisaje lo recuerdo en blanco y negro y como de segunda mano, salvo el cielo y la sierra al fondo, que era una estampa lujosa y que exhibía el azul más rabioso y el verde más auténtico de cuantas imágenes he conservado en mi retina.
Las motos llegaron más tarde, pero en casa las mujeres usaban cada día sus máquinas de coser con la fuerza de sus piernas y la pericia de sus manos e iban tejiendo un tiempo de esperanza y un futuro mejor. En la cocina teníamos los abrelatas primarios y el fuego de leña que muy pronto cambiaríamos por una cocina a gas. Las ollas y todas las perolas eran de fabricación artesanal y aún pasarían algunos lustros hasta que aparecieran las primeras magefesa. El fuego se encendía con mixtos, porque todavía ignorábamos que su nombre real era cerillas; así que la primera vez que vi un encendedor de cocina, en la casa de mi tía Ramos, en donde asistí a tantos prodigios de la tecnología y de la modernidad, me pareció el colmo.
Recordé entonces que mi abuelo y mi padre prendían el cigarro con una brasa que cogían con las tenazas de la chimenea y que mi abuela solía colocar allí las trébedes sobre las que iba guisando un fenomenal potaje o un sabroso cocido. La casa se hallaba despojada de máquinas y de utensilios, porque, en el fondo, era, aunque estaba en el pueblo, una casa de espíritu campesino.
Pasarían los años y entraría, primero, la televisión y, más tarde, el frigorífico, que mi abuela Rosa le regaló a mi madre. La lavadora tardó algo más pero también vino. Las cosas entonces iban lentas, porque todavía no se había inventado la prisa o el estrés. Yo garabateaba por los rincones versos primerizos y páginas propias de un cachorro de escritor que tenía mucha hambre de literatura, pero con la segunda beca de estudios, que me dieron a los dieciséis años, mi padre me permitió que me comprara una máquina de escribir, una maravilla metálica, que valía su peso en oro, aunque pesaba bastante y con la que escribí el resto de mi vida hasta que a los treinta años me hice con mi primer ordenador.
Sin embargo, no puedo olvidar aquella sensación de poderío, mientras iba tecleando sobre el papel de un modo torpe y titubeante las primeras palabras con una caligrafía limpia y uniforme. Fue un verano largo, soporífero y provechoso, sin duda, porque, a pesar de que no aprendí mecanografía de un modo ortodoxo, me solté solo con dos dedos y cogí velocidad.
A lo largo de muchos años fue mi máquina preferida. Hoy podría parecer precaria y tosca, pero entonces constituía un tesoro eximio y de valor incalculable para aquel poeta en ciernes que soñaba universos de palabras.
El mundo había cambiado hacía tiempo y la televisión anunciaba una era de diseño y ciencia ficción en la que muchos, por desgracia, ya no lograrían entrar.