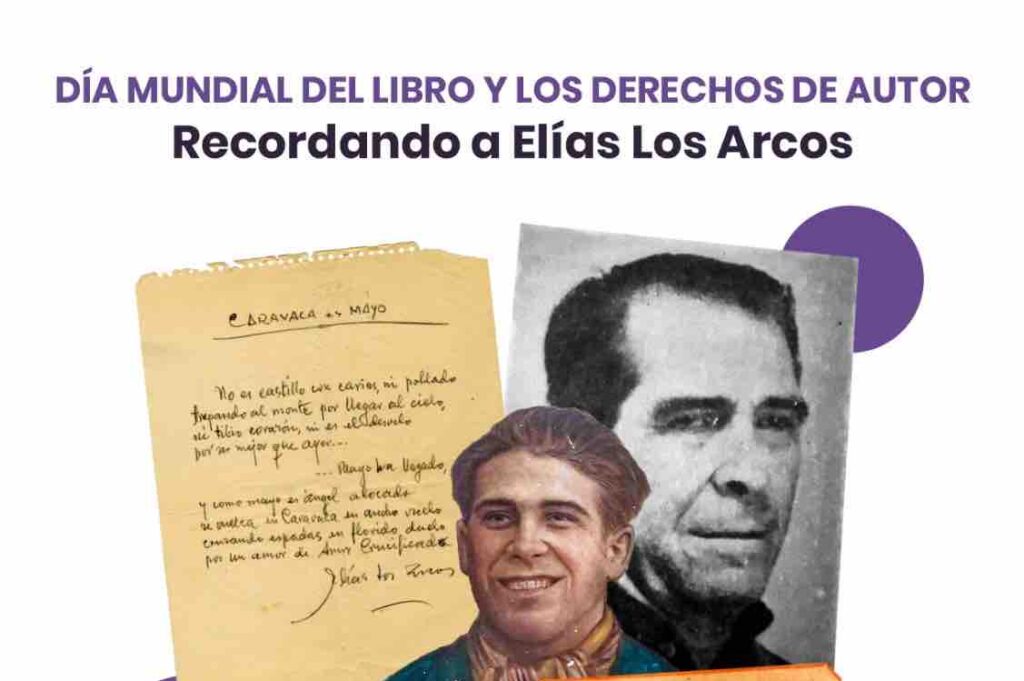PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ ROBLES
Yo he visto lo carámbanos colgando de los aleros de los tejados, los chuzos de hielo de la infancia camino de la escuela y he sentido frío del mismo modo que se siente la pobreza, con humildad, con la resignada aceptación de quien sabe que no puede hacer nada para combatir ni una cosa ni la otra, no con la soberbia del rico que no entiende que la vida nos puede ser adversa en cualquier momento, como nos es ahora a todos, sin excepción, y nos muestra nuestra fragilidad. Era un frío atroz en las manos, en los pies, en las orejas, en la nariz y en los labios, en mis muslos desnudos hasta las rodillas, con aquellos pantalones cortos que vestía tanto en verano como en invierno. En las rótulas y en las manos crecía una excoriación llena de grietas muy parecida a la roña; era mezcla de la herida del hielo y de la tierra de los recreos, del polvo saludable de la tierra con el que nos mezclábamos en la media hora luminosa de descanso escolar en las mañanas de invierno en el colegio y en las noches lúdicas de nuestro barrio. Y era frío en el aula, sentados en los estrechos pupitres, recogiendo el moquillo de cuando en cuando con el dorso de nuestras manos infantiles. Y era frío también en nuestras casas, con ventanas y balcones que no encajaban bien, de vidrios muy finos, de puertas por cuyos bajos se colaba la mano gélida de diciembre y de enero y de febrero. Y frío en las calles en las que no nos importaba permanecer sin abrigos ni bufandas, amparados solamente por la energía de nuestra entrega a los juegos de infancia: la pera, la piola, el garbanzo, el zompo, las canicas, don Juan de la pipa rota, el ajo, la calabaza cocía, el tren con sus ruedas de mazapán… Pero el frío era también un amigo de la infancia, un compañero más de la aventura, y un sin dolor el viento o la llovizna. Al regresar a casa nos aguardaba la estufa de pintura plateada, alimentada durante todo el día con leña de frutales o de pino, de cuyo vientre sacaba mi madre (y casi todas las madres del mundo, de aquel mundo de entonces) ascuas vivas para alimentar el brasero de picón; una estufa que te quemaba por delante y te dejaba helado por detrás, porque ninguna de las habitaciones de la casa estaba acondicionada para retener ese calor envolvente que hoy proporcionan las calefacciones en las casas bien aisladas. Y los dormitorios, aquellos dormitorios de la infancia con colchones de lana que había que mullir a diario, sobre somieres de muelles que se hundían a veces hasta casi rozar el suelo, cubiertos con pesadas mantas que apenas abrigaban; esos dormitorios en los que se instalaba el frío y en los que más de una vez pude ver, al expeler el aliento, cómo se alzaba el vaho ante mis ojos… Aquellos eran los años del frío, un frío salvaje, brutal y, sin embargo, inexplicablemente bienamado. La última vez que recuerdo haber visto los carámbanos colgando de los aleros de los tejados fue en la gran nevada de febrero de 1983. Me acuerdo con absoluta fidelidad de aquellos copos de nieve que comenzaron a caer adentrada ya la noche y que absorbieron toda la atención de mis ojos: estuve largo tiempo mirando desde mi terraza aquel cielo oscuro con un tono ligeramente rojizo del que caía blandamente la nieve como pellizcos de algodón; al acostarme, me acompañó durante toda la noche esa sensación tras los párpados cerrados de extraordinaria belleza blanca bajando mansamente desde el cielo. Nevó en dos fines de semana seguidos, y entre nevada y nevada vivimos en el pueblo sobre un témpano de hielo que me hizo conocer las temperaturas más bajas mantenidas de manera uniforme durante aquellos 10 o 12 días: -16º. Pero aquel frío era también un frío bienamado del que nadie se quejaba, un festival para los sentidos traído de la mano de la nieve. Esa fue la última vez que vi los carámbanos, los chuzos de hielo colgando de los aleros de los tejados. Ahora que las cosas han cambiado tanto, protegidos por estas ventanas de doble acristalamiento, en estas casas donde ya no hay rendijas por donde entre la mano inmisericorde del hielo, con radiadores en cada una de las habitaciones, con camas sin colchones de lana que mullir ni somieres de muelles que casi rozan el suelo, ahora que todo es tan distinto, me pregunto en qué ignorado lugar algunos ojos infantiles seguirán mirando los carámbanos en los aleros de los tejados camino de la escuela, durmiendo sobre colchones de lana o borra y sintiendo, mientras se mezclan en sus juegos con el polvo saludable de la tierra, que el frío no es otra cosa que un compañero más de la aventura.
4 de enero de 2021