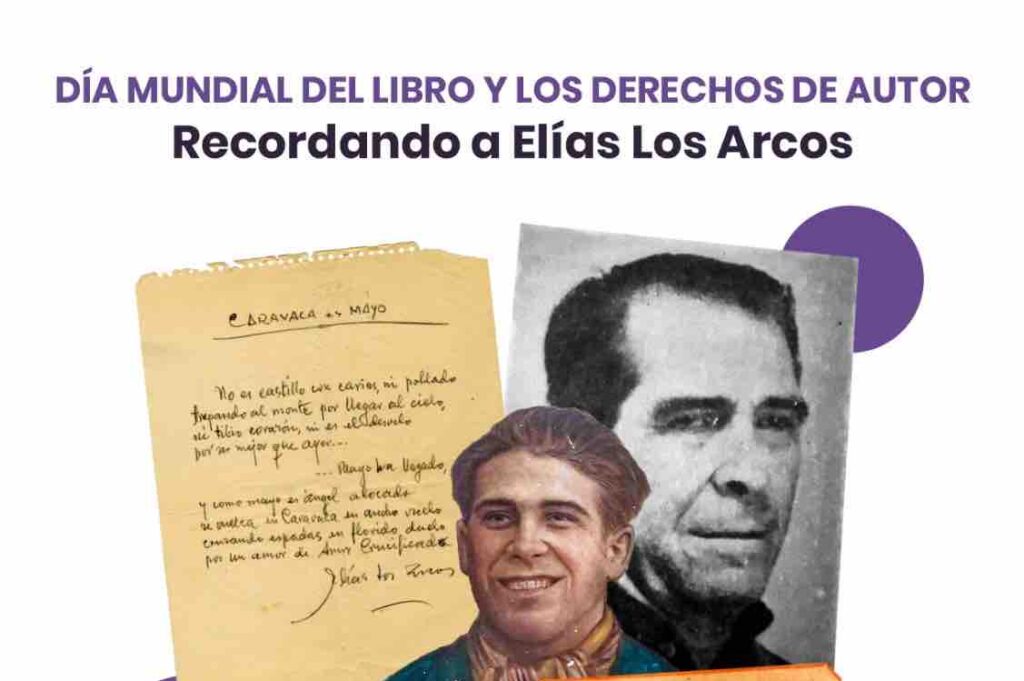PASCUAL GARCÍA
Cada estación traía su juego y, sin acuerdo previo, sin fecha fija y sin aviso, llegaba el momento de sacar los zompos y bailarlos en el Patio Campanario. Trazábamos un círculo en la tierra y los lanzábamos en el interior de esa diana imaginaria. El objetivo no era del todo lúdico, existía una razón malvada como en todos los juegos de niños. Partir en dos el zompo del contrario con la púa del nuestro constituía el galardón máximo. En fin, a veces era el turno de rular el aro mediante una especie de gancho fabricado de alambre duro o de hierro. Las calles se llenaban de viejas ruedas de bicicletas, de goma o de metal, grandes o pequeñas y de niños que corrían detrás del aro para demostrar su habilidad en la conducción de aquellos precarios vehículos de mi infancia.
Siempre había alguna novedad en las calles del Castillo, pues no dábamos tregua al aburrimiento ni nos atenazaba la monotonía. Las noches del verano eran para jugar al escondite, al bote o al desentocao; en primavera volábamos las cometas multicolores que nosotros mismos fabricábamos con papel de seda, una caña partida e hilo fuerte de algodón. Primero construíamos el armazón uniendo las cañas con el hilo y más tarde pegábamos el papel de colores con un poco de harina y agua, que usábamos a modo de engrudo. Era importante la simetría y el equilibrio perfecto para que volara la cometa satisfactoriamente. Por eso, no olvidábamos la cola, en forma de contrapeso, hecha de tirajos de tela vieja anudada y, por supuesto, el carrete, es decir el mazo de hilo que liábamos en un pedazo de caña o en un palo.
Jugar a la bola en Las Torres con un gua u hoyo donde introducíamos las canicas con tino o destreza era entretenimiento habitual de cualquier tiempo. Apostábamos estampas, cifras y otras bolas, pero casi siempre lo hacíamos por gusto y sin otro interés. Entretanto en la calle Castellar o en la calle Curato se adiestraban en el balón con una pelota de plástico, deshinchada y medio rota con la que emulábamos importantes epopeyas futbolísticas en aquellos años en los que llenaban los campos de fútbol García Remón, De Felipe, Verdugo, Zoco, Velázquez, Marañón Amancio, Pirri y Santillana entre otros, en el Madrid desde luego, el único equipo que contaba para nosotros.
En vísperas de fiesta resultaba ineludible la referencia a la correspondiente celebración. En febrero o en marzo tocábamos el tambor en latas de aceite usadas o en cajas de cartón duro con dos toscos palos o dos cañas. Era nuestra única escuela para aprender el ritmo que más adelante tocaríamos en un tambor auténtico. En junio y durante todo el verano corríamos nuestras propias vaquillas, pues no faltaba quien disponía de un juego de cuernos de verdad y estaba dispuesto a perseguirnos por calles y callejones como un morlaco de raza hasta que nos encaramábamos en una reja alta o en un balcón.
Jugar era vivir la vida que pertenecía a nuestra imaginación, reunirnos en torno a un gozo idéntico, regocijarnos en el compañerismo y en la amistad, aunque no fuésemos conscientes de todo esto, porque sólo nos movía una inquietud animal de cachorros creciendo, de cachorros haciéndose un hueco en el territorio incómodo del barrio. Eran juegos toscos, pero para nosotros eran ceremonias de la complicidad y rituales de una magia intranscendente, repleta de emociones.
Crecemos cuando ya no nos satisfacen estos simulacros de la existencia. Sucede un día cualquiera. De repente nos aburren o nos provocan un pudor inesperado. Nos hemos hecho mayores y ya no participamos en la rueda de la comba para divertirnos sino para hacernos notar entre las muchachas, a las que empezamos a mirar de otro modo. Es una edad de conflictos, porque cada uno se enfrenta a lo que verdaderamente es y a lo que desea ser en un futuro próximo.
Fue en octavo curso cuando casi dejé de salir todas las tardes a jugar con mis amigos de las calles del Castillo. Necesitaba tiempo para estudiar y me gustaba leer. Había adquirido nuevas responsabilidades y me entretenían otras ocupaciones. Al año siguiente me fui a Caravaca e inicié el Bachillerato. Desde aquellos días de un otoño lejano ya nada fue igual en el Patio del Campanario. Y, sin embargo, nunca han dejado de ser amigos míos aquellos con los que compartí mis horas de juego en una infancia tan lejana como presente en mi memoria.
Ahora juego con mis hijos.