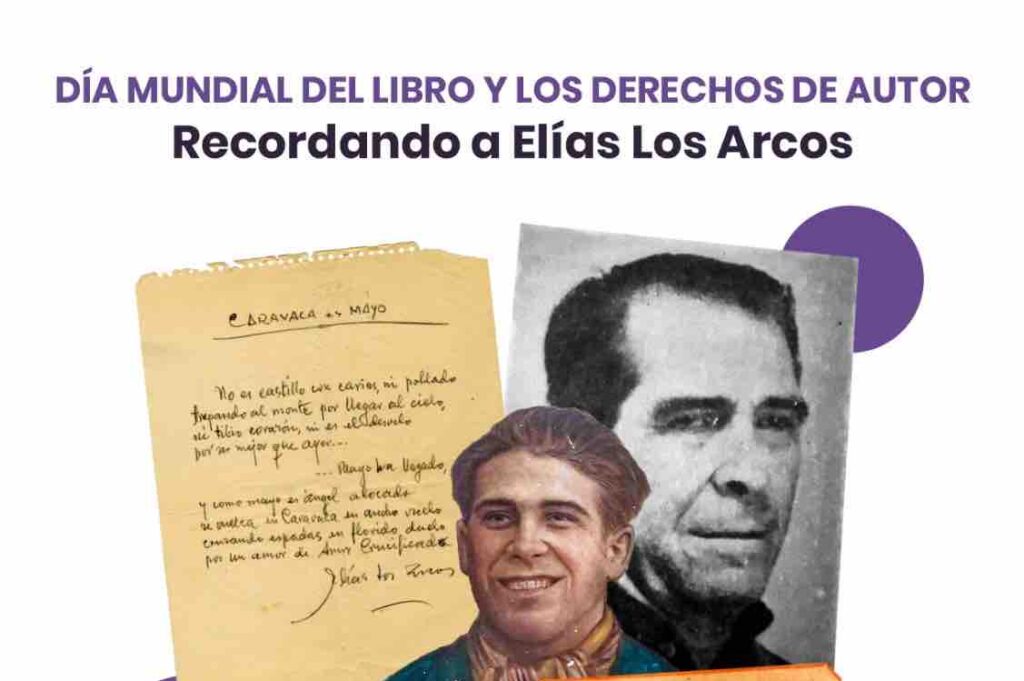PASCUAL GARCÍA
Ahora sabemos que un terreno plantado de almendros, un secano rodeado de pinos y aliagas y arrebatado al monte es una garantía de supervivencia para la tierra, que no recibe apenas agua y que, por tanto, no enraíza en ella casi vegetación alguna. Un almendro crece, se mantiene, da frutos y tarda en morir lo indecible con muy poca agua. Es un milagro del sur calcinado, y en primavera, un prodigio para la vista y para el olfato, un edén floral cuya grandeza es la esperanza a pesar de todo. Luego llegan las heladas tardías en febrero, algunas plagas incontrolables, la ausencia de agua, el fuego del verano, y para septiembre aún muestran en sus ramas el producto de una heroicidad baldía, pues las infames leyes del mercado no permiten que este fruto seco alcance nunca un precio razonable. Es preferible que la cosecha sea modesta, porque de lo contrario habrá importaciones masivas de otros países para abaratar los precios.
Yo no sé si mi padre sabía todo esto cuando compró hace más de cuarenta años un pedazo de secano en la ladera del monte. Probablemente sí, y no le importaba. Los hombres de Moratalla han buscado la tierra como se busca un tesoro escondido; la tierra que los ha maltratado y que nunca les dio otra cosa más que disgustos y faena.
En aquel secano mi padre invirtió algunos años de trabajo hasta sacar adelante algunos centenares de almendros que crecían despacio, dadas las condiciones hídricas. En septiembre recogíamos la almendra antes de irnos a Francia a la vendimia. Era parte de un protocolo laboral inexcusable. Igual daba el precio que tuviera o la cantidad obtenida en la cosecha. Era una labor ímproba, desagradable pues se realizaba en verano y el calor, el polvillo de los árboles y la dureza del terreno diezmaban nuestras fuerzas.
No había agua en ninguna parte. O nos traíamos el agua de la casa o íbamos hasta la acequia del Alhárabe para llenar los cántaros y los botijos por una senda perdida entre la maleza.
Lo que cuento sucedió uno de esos días en que mi padre soñaba con la lluvia o con un río subterráneo, mientras limpiaba la maleza de los bancales. De repente se dio cuenta de que la azada había dejado al descubierto una mancha de humedad en el corte reseco de la tierra. Era una especie de veta olvidada en el fondo de una mina de oro. Aquella mancha podría ser el indicio de una fuente que nos permitiría convertir el secano en un vergel. Es comprensible, por tanto, que mi padre sintiera el alborozo de un hallazgo extraordinario y persistiera en la tarea de cavar en aquel extraño lugar humedecido.
Lo celebramos en casa aquel mismo día, mientras comíamos y mi padre contaba una y otra vez cómo había ocurrido todo. Era inexcusable el júbilo. No teníamos, al cabo, otra tarea más acuciante y no íbamos a perder nada.
Recuerdo que durante semanas mi padre insistió en la promesa del agua, que todavía sólo era barro. Fuimos toda la familia a ver el suceso, tocamos con nuestras propias manos la frescura de la mancha y compartimos el deseo de que la suerte nos acompañara en aquellos días. Entre tanto, los almendros se retorcían de sequedad y las pocas oliveras apenas crecían cada año. La tierra se cuarteaba y el cielo permanecía impasible, ajeno a la piedad, como un demiurgo vengativo.
Poco a poco, nos fuimos haciendo a la idea de que mi padre no encontraría fuente alguna y de que nuestros sueños no se llevarían a cabo. A pesar de todo, él persistió aún durante un tiempo, agarrado a su obsesión de transformar la pobreza de la tierra que le pertenecía en un paraíso para todos.
Un buen día se decidió a dar su brazo a torcer y convino que nunca encontraría el agua anhelada. Se trataba sólo de un recale del bancal de arriba, que durante la primavera la lluvia había inundado. El agua había ido filtrándose y mi padre se había topado con su rastro por casualidad.
Hace años que vendimos el secano. Mi padre se jubiló y yo me dedico a otras tareas ajenas a la tierra. En cambio, los almendros continúan representando la imagen de la sequía y la heroica persistencia de los árboles que sujetan la tierra con sus raíces y evitan el avance apocalíptico del desierto. Aquellos almendros fueron la esperanza de mi padre y durante décadas constituyeron el trabajo de toda la familia a principios de septiembre, en la antesala de la vendimia francesa, cuando pasábamos los días recogiendo las almendras y soñando despiertos con el agua.