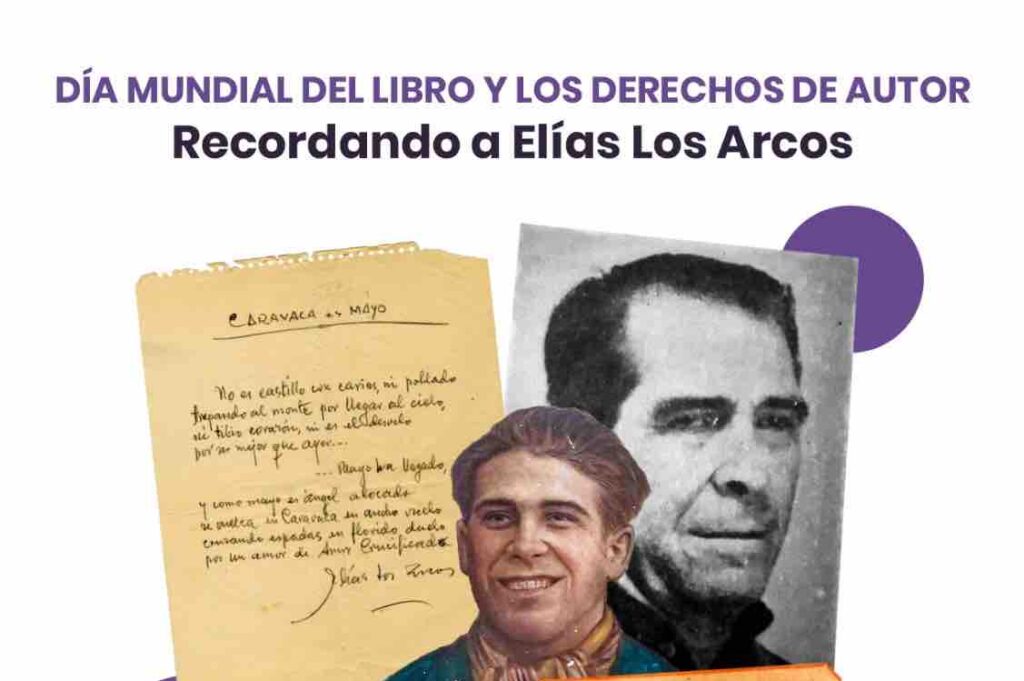PASCUAL GARCÍA
Yo aprendí a nadar en las piscinas del Peña. El mar estaba lejos y era caro y en los pozos de La Puerta no había tanto espacio para recrearse. En La Puerta y en El Somogil era mejor bañarse con el examen aprobado, por si las moscas. En cambio en las piscinas del Peña, aunque el agua era también del río Alhárabe, el ambiente era más civilizado y uno encontraba la oportunidad de mover las manos y los pies con cierta armonía hasta saberse a flote, con la cabeza siempre por encima de la línea del agua, el cuerpo en tensión y las piernas y los brazos en perpetuo movimiento. El único problema es que debíamos pagar la entrada; de modo que tampoco fui en muchas ocasiones. Aquello era lo más parecido a un lujo asiático, pues había dos piscinas, para niños y para mayores, y en la más grande se podía nadar sin tropezar con los otros. El recinto se hallaba rodeado de huerta y había una especie de merendero debajo de un gran parral donde comíamos, cuando venían mis tíos de Valencia y nos invitaban a pasar el día en aquella gloria en la que el agua, los albaricoqueros y las muchachas en bikini formaban una suerte de edén.
Mi madre había cocinado por la mañana temprano el tomate con conejo, la tortilla de patatas o los huevos con pimientos. En la cantina comprábamos la cerveza, el vino y los refrescos, patatas fritas y cortezas para los críos.
Después de toda una mañana nadando y triscando en el agua con mis primos, buceando y recreándonos en las profundidades de cemento en las que echábamos una moneda para buscarla y llevarla hasta la superficie, teníamos más que apetito, estábamos hambrientos, y todo lo que mi madre y mis tías colocaban sobre las mesas de metal, previamente cubiertas por manteles de papel, eran manjares del cielo. Bajo los albaricoqueros, a la vista de las dos piscinas llenas de un agua azul y refrescante, pasábamos las dos horas interminables y preceptivas para regresar al baño, mientras mis padres y mis tíos charlaban sobre el tiempo perdido, la familia y las tradiciones, y tomaban café y fumaban los hombres.
Eran días eternos, en la medida en que es eterna la felicidad; acaso porque la infancia los guarda en la memoria con una dimensión distinta, más intensa, de lo que fueron verdaderamente. Descalzos, en bañador, mojados al sol, dicharacheros y juguetones, los muchachos y las muchachas consumíamos el tiempo escaso de aquel gozo, como si no fuera a repetirse nunca. Yo sabía que todo era una excepción, que al día siguiente me iría con mi padre a la huerta o me quedaría en casa realizando mis deberes de verano, pero mientras disfrutaba del placer enorme del agua fresca, de la plenitud de todos los sentidos, me sabía invulnerable, merecedor de aquella extraordinaria jornada de asueto, rodeado de cuerpos femeninos que se zambullían en el agua del río Alhárabe con la gracia de una deidad griega.
Repetíamos los gestos, los chapuzones, las carreras a nado, el bullicio casi ininteligible de la alegría. Eran instantes para repetir los bienes que se nos estaban concediendo o, al menos, yo lo percibía de esta forma, rodeado de mi familia, mientras iba cayendo la tarde y el sol menguaba en el horizonte como un aviso del acabamiento irrefutable.
Regresábamos a casa andando, como habíamos venido, mis padres, mis tíos y mis primos, cargados con las bolsas casi vacías de la comida y con las toallas y los bañadores. Era el mismo camino que realizábamos para bajar a la huertay, sin embargo, ahora era un camino diferente.
Volvíamos fatigados pero felices, envueltos en esa aureola líquida que nos queda después de un día entero de baños incesantes, con los oídos sordos, los dedos de los pies y de las manos arrugados como garbanzos secos y el principio de unas agujetas irremediables que padeceríamos el resto de la semana como un recordatorio del estupendo día que habíamos pasado en las piscinas del Peña. Se nos hacía empinada la cuesta del cementerio y más aún, la de mi abuelo El Relojero, ese último tramo imprescindible para alcanzar Las Torres y la Calle Castellar donde nos esperaban la casa y mis abuelos, la rutina de las horas y la normalidad.
Resultaba inevitable la tristeza. Me habría gustado que todos los días del verano fueran como aquél que llegaba a su término. Sin saber había descubierto que la dicha no es absoluta, sino que consta de pequeños fragmentos, de jornadas felices y de la nostalgia para convocar su recuerdo, como hago yo ahora con estas palabras.