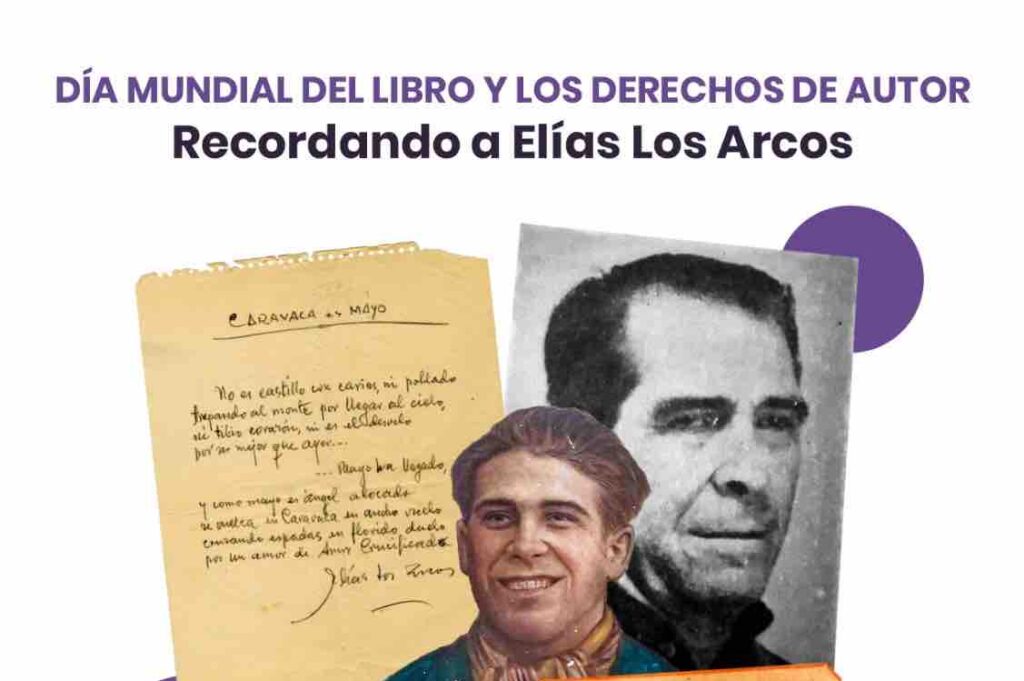PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ ROBLES
En 1986 el cine Rialto cayó abatido en medio de una polvareda roja y blanca, igual que esos pesados búfalos que corrían despavoridos dentro de su pantalla, alcanzados por el certero balazo de un vaquero en mitad de una llanura pradal que se encogía o se alargaba según la voluntad del director de la película y la pericia del camarógrafo que operaba a sus órdenes.
Antes de la última y desafortunada reparación, el patio de butacas del cine Rialto tenía el suelo de madera y una suave pendiente que permitía que todos los espectadores pudieran ver lo que sucedía en la pantalla sin estorbarse lo más mínimo. Tenía las butacas mullidas, forradas en terciopelo granate, de una calidad que fue capaz de soportar durante décadas el sobo de más de un millón de culos en las sufridas sesiones invernales sin que ello produjera un serio menoscabo de su tela. Los asientos, que eran abatibles, tenían un comportamiento silencioso y los brazos eran de madera labrada. En el foso que había al pie del escenario —porque el cine Rialto era, además de cine, Teatro— había un piano que siempre creímos destripado, porque jamás lo oímos sonar. En los primeros años de la década de los 80, cuando los cines estaban heridos de muerte por la incipiente proliferación de los reproductores de vídeo, un esforzado empresario se empeñaba en vano en sostener un negocio que tenía los días contados y así, media docena de espectadores, podíamos ver películas tan recientes que, en algunos casos, hasta gozábamos del privilegio de disfrutar de ellas algunos de días antes de que se anunciara oficialmente su estreno en toda España. Pero ni esa práctica, ni el módico precio de las entradas, ni el aliciente de merendar en el cine un chusco de atún en aceite rociado con caldo de tomate, acompañado de un botellín de cerveza que hacíamos rodar al final por la pendiente entablada del suelo hasta el foso del piano, fueron suficientes para mantener vivo un gigante que se alzó en el primer cuarto del siglo pasado, como una promesa de inacabable esparcimiento por la magia del celuloide, y una mañana de 1986, también bajo las órdenes de otro director de escena —más prosaico en este caso—, el brazo poderoso e inclemente de un bulldozer atravesó las entrañas del viejo cine Rialto y éste empezó a desplomarse en medio de unos gritos de dolor que nadie comprendía entonces. Ahora, como suele ocurrir con todas las cosas que dejamos morir o matamos para añorarlas luego, en Calasparra soñamos con el día en que la voluntad caprichosa de alguna corporación municipal se plantee la hazaña de levantar un nuevo templo para rendir culto al 7º arte, y colgar un letrero en el dintel de su puerta que diga Cine Rialto para conmemorar el que un día tuvimos y que jamás debió dejar de existir. Si esto ocurre alguna vez, todos sabemos que no podrá ser el mismo. Como también sabemos que la mayoría de las cosas, a pesar de ser inanimadas, con el tiempo acaban teniendo alma, y una vez que las aniquilamos su fantasma se pasea entre nosotros y no nos deja en paz.