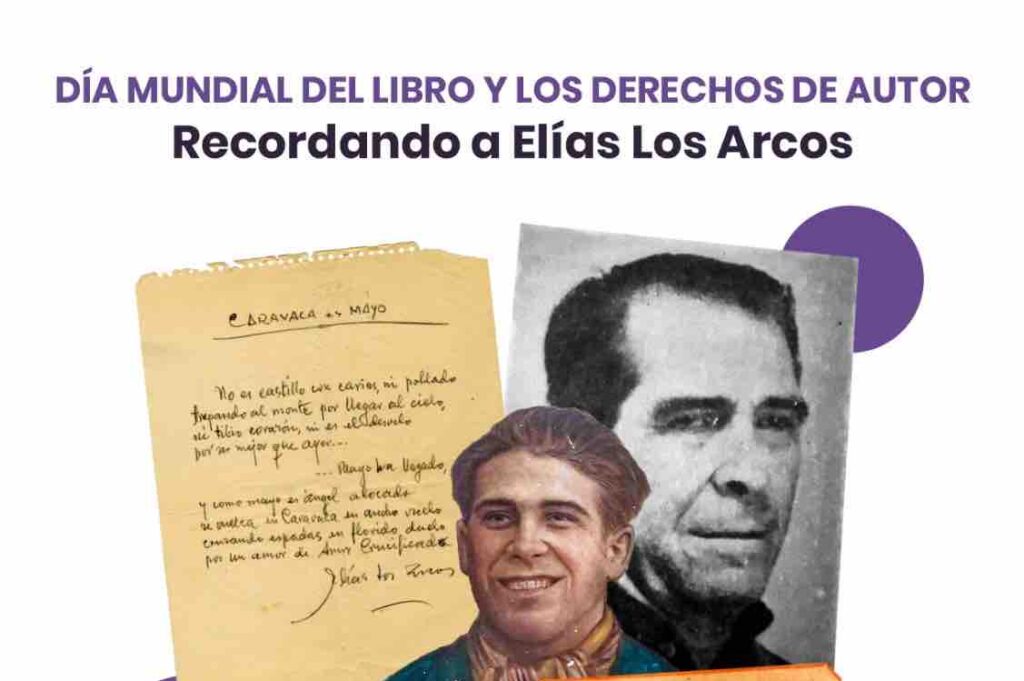Pascual García ([email protected])
Admiré desde muy pequeño esas casas señoriales de Moratalla de desigual arquitectura, intrincadas por dentro, con recovecos caprichosos, diversas salas y salitas, muchas escaleras y grandes bodegas y cámaras donde guardaban el aceite, el trigo y la matanza del año. Casas cerradas a cal y canto al común de los mortales, porque pertenecían a otra clase, a un ambiente distinto, en el que apenas teníamos cabida los niños de la calle. En realidad, no eran casas de la calle, poseían algunas sus propios jardines o huertos interiores, sus balsas para el verano y sus árboles frutales, sus balcones con señorío que miraban al exterior desde una posición de altura. En tiempos, en ellas habían servido infinidad de mujeres por muy poco dinero y la comida y algunos hombres, entre aguaderos, aparceros, aniagueros, arrieros y demás población trabajadora, que entraban y salían como un enjambre infatigable en torno a las necesidades y los dengues de los amos de la casa.
Era otra época y comer a diario constituía todo un prodigio. Era una edad de subsistencia, varada en la mayor crisis económica que haya sufrido este país en los últimos siglos, aislados del mundo por un desprecio político que nos situaba más cerca de África que de Europa, orgullosos de una autarquía que sólo podía conducirnos al desastre. Luego se abrieron las fronteras a la fuerza y un puñado de héroes nos trajo con el sudor de su frente y su arrojo aires nuevos y divisas.
Pero a mí me gustaban aquellas casas: la de don Faustino en el Castillo frente a la humilde morada donde yo nací o la que todavía conserva junto a La Glorieta con un extraordinario huerto diezmado por las malas hierbas y el descuido pertinaz o la situada enfrente, tal vez la más grande de todo el pueblo, pues ocupa una manzana entera y llega hasta lo que fue el bar del Pepe del Joaquín, donde cuenta mi padre que de niño entró con unos amigos y casi se pierde en sus estancias, donde, al parecer, no faltaban libros, cuadros y muebles añosos.
Luego, en la Cuesta del Caño, estaban frente a frente las moradas de don Fernando, maestro y anterior alcalde, sobre la parada de los taxis y la de don Rafael, farmacéutico de no muy buenas trazas ni especial sentido del humor, pero poseedor de un habitáculo excepcional con miradores a La Farola y a la Calle Mayor, que exhibían los trabajos de la madera labrada con buen gusto.
Más adelante y frente al antiguo bar El Moreno se encuentra la de la familia Rueda, en todo el cogollo del centro urbano, blasonada y con ese aire trasnochado de lo que conoció mejores tiempos sin duda, como la de don Ramiro Ciller, el médico, a la que sí tuve oportunidad de entrar alguna vez por mi amistad con su hijo, Enrique, y que respondía al esquema antes descrito, aunque ni era tan grande ni poseía huerto.
Luego, en la Plaza de la Iglesia se hallaba la más representativa de una época y la que más envidia me despertaba sin duda, cuadrada, anchurosa, con patio y balsa para bañarse, con vistas a la Plaza y a la Iglesia y al pueblo escalonado cerro arriba, a la sombra de las acacias, ofrecía la imagen sólida de una edificación con solera y buenos augurios. De hecho algunos muchachos del Castillo trabamos amistad con las niñas y los niños de la familia durante los veranos, de trato agradable como toda la familia, y pasábamos aquellas tardes largas jugando en los portales y en el jardín del templo, ensimismados en pequeñeces que para nosotros resultaban significativas. (Luego he visto a algunos de ellos en Murcia, ya adultos y han tenido la deferencia de reconocerme y de saludarme con idéntica simpatía a la de aquellas horas que habíamos compartido)
Había algunas más, sin duda, a lo largo de la Calle Mayor, no tan vastas ni tan regias, ni habitadas por gentes de la misma calidad. Cómo voy a olvidar a don Vicente, el maestro, ayudándonos a subir a su balcón desde la reja donde nos habíamos encaramado huyendo de las vacas, agotados porque los animales se aposentaban en la sombra y no hacían ademán de marcharse; del mismo modo que, por razones opuestas, tampoco olvidaré a aquel otro personajillo algunas casas más allá en dirección a El Goterón, pero sin llegar a tal emplazamiento, que nos golpeaba en las manos cuando pretendíamos aferrarnos a su balcón para evitar el peligro de los animales bravos, y no tenía empacho en intentar desalojarnos con malas palabras y con peores gestos pese a la presencia imponente de las bestias en la calle. Éramos jóvenes y ágiles, desde luego, y ni un huracán nos habría hecho caer cuerpo a tierra.
Hoy, ni la calle ni las casas se hallan en su mejor momento. También por ellas han pasado los años y la desidia. Eran ellas las que otorgaban a Moratalla cierto carácter hidalguista, altanero, refinado. Cuando las veo, no puedo dejar de pensar en mi madre, con la que compartía su entusiasmo y su buen gusto. Como ella, también yo he creído siempre que soñar no costaba nada.