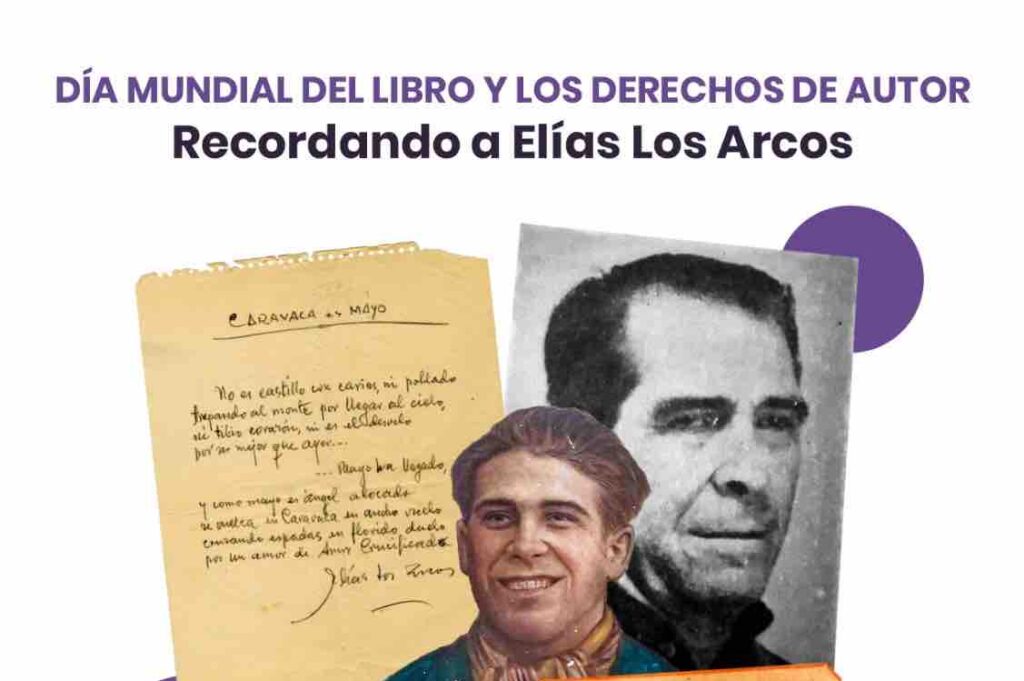Pascual García
Casi todos los inviernos, en el mes de enero o febrero, nevaba en los campos de Moratalla. Desde la ventana de mi cocina podía ver el manto blanco sobre la sierra del Buitre. Pero en el pueblo no solía cuajar tan a menudo. Durante unas horas permanecía en los tejados como un signo de ventura y lentamente iba deshaciéndose a lo largo del día. Ahora bien, alguna vez acontecía el milagro y nevaba también en el pueblo, y las calles del Castillo, empinadas y tortuosas, se cubrían de aquella novedad helada, que los muchachos disfrutábamos desde las primeras horas del día, bien porque fuera sábado o domingo, bien porque la nieve era un pretexto para no ir a la escuela, y nosotros nos acogíamos a la posibilidad de un resbalón, tan frecuente por otra parte, y a la indulgencia de nuestras madres. En fin, que la nieve era un lujo sin duda y ponía un toque de distinción y de fiesta en los días monótonos del invierno.
Las madres nos abrigaban, nos calzábamos las botas de agua y los gruesos calcetines de lana, los jerséis, que ellas mismas nos habían confeccionado por la noche junto al fuego y algún anorac. Entonces salíamos a Las Torres a disfrutar del día, como cachorros escapados del redil. Fuera hacía frío, pero mi abuelo, que me había despertado muy temprano para darme la estupenda noticia, ya había encendido la chimenea y tenía la cocina caliente para cuando volviera de la calle.
Los muchachos del barrio andábamos en esos días desasosegados, haciendo bolas de nieve que nos lanzábamos con saña o levantando un enorme muñeco, que en ocasiones duraba más que la propia nieve.
Ahora bien, nuestra afición por antonomasia era deslizarnos en unos toscos trineos construidos por nosotros mismos, que no eran otra cosa que barreños de plástico duro, ya en desuso o cualquier otra superficie de material resbaladizo que nos permitiera rodar cuesta abajo desde Las Torres hasta el Patio del Relojero, una y otra vez, mientras el viento gélido de la mañana nos daba en el rostro y nos arrebolaba las mejillas. Era excitante sentir la velocidad y el riesgo sobre la nieve apelmazada, porque el mundo parecía recién hecho y cada recodo que no habíamos pisado era un espacio virgen para nosotros.
A la hora de comer regresaba a mi casa, mojado y aterido de frío, y me sentaba junto a mi abuelo frente a la lumbre a calentarme las manos, que casi no sentía, un buen rato, mientras mi abuelo fumaba y contaba alguna historia de los terrible nevazos en la sierra, que duraban semanas y meses, de los días que permanecían aislados unos de otros hasta que comenzaban a cavar las trochas y podían reunirse al fin a mitad del camino como en una aventura por tierras desconocidas.
Mi madre ponía la mesa y comíamos todos con hambre y todavía fascinados por la noticia de la nieve. Por la ventana entraba el sol radiante de un día de invierno despejado, aunque por la noche seguramente helaría y al día siguiente habría que tener mucho cuidado al pisar la nieve de nuevo.
Por la tarde, a pesar de que era corta porque anochecía muy pronto, volvíamos a deslizarnos por la cuesta del Castillo hasta el patio de mi otro abuelo en aquellos trineos de fabricación casera, agotados pero felices, dispuestos a exprimir hasta la última gota de aquel raro don que el cielo nos había concedido. Era nuestro botín de muchachos criados en un pueblo pobre que, sin embargo, poseía un hermoso paisaje y un clima singular.
La tarde iba cayendo muy deprisa y poco a poco sentíamos que aquella magia blanca nos iba empapando la ropa y el cuerpo con una persistencia sospechosa. A veces olvidábamos que sólo era agua y que por tanto terminaría por mojarnos del todo, y volveríamos a nuestras casas exhaustos, chorreando y trémulos de frío. De nuevo, encontraría la lumbre que mi abuelo había encendido y la mesa puesta para la cena que mi madre había preparado.
Desde mi lugar junto al fuego observaba los copos de nieve, la rara luminosidad de la noche inhóspita, durante la que tal vez no cesaría de nevar, mientras se hacía la hora de irse a dormir, de meterse entre las sábanas toscas y las gruesas mantas que muy pronto calentarían mi cuerpo joven, fatigado por tanta actividad, por la emoción de la nieve a la que no estábamos acostumbrados, pues no cuajaba en el pueblo todos los inviernos, del espectáculo de las calles, la sierra y los tejados cubiertos por esa lana gélida sobre la que nos deslizábamos cuesta abajo, sentados en viejos barreños de plástico, hasta el patio de mi abuelo Cristóbal, El Relojero, republicano y agnóstico, que en los primeros días del Régimen de Franco había sufrido un breve periodo de cárcel de cuarenta y ocho horas sólo por cumplir con su obligación diaria de dar cuerda al reloj de la Iglesia de la Asunción y cuidar de su funcionamiento en la República. Aunque ésta es ya otra historia.